Afirma este arquitecto italiano que el contexto escolar tiene un poder de acción silencioso. Destaca la influencia del espacio en los modelos de interacción y relación. Reivindica espacios y mobiliarios más funcionales y atractivos como parte un profundo proceso de renovación que apoye las nuevas metodologías didácticas. Pero advierte de que el objetivo no es crear colegios “de diseño” que sean simples operaciones a nivel estético.
Antonio Martire es arquitecto por la Università degli Studi di Napoli Federico II y profesor de educación secundaria en Italia. Actualmente investiga sobre la relación entre espacios educativos y nuevas tecnologías en su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona. El aula donde pasó su infancia fue de mesas alineadas y verdes frente a una pizarra negra, el modelo que impera aún en tantísimas aulas escolares. Hoy, desde el ámbito académico y desde su trabajo como docente en las aulas, busca el mejor encaje e interacción entre las piezas de un puzzle complejo: arquitectura, educación y nuevas tecnologías.
¿Cómo condiciona el aprendizaje la forma en que está distribuida un aula o los espacios de un centro educativo?
Los espacios escolares son actores centrales en los procesos educativos y, efectivamente, son un asunto clásico de la investigación pedagógica. Pensemos, por ejemplo, en la importancia del contexto espacial en las escuelas basadas en el modelo Montessori o en las experiencias del enfoque Reggio Emilia en Italia, nacido gracias a Loris Malaguzzi. Estos modelos se están retomando como ejemplos paradigmáticos en la época actual.
En la mayoría de las escuelas a las que estamos acostumbrados, toda la organización espacial es rígida y no permite autonomía de elección por parte del alumnado. Una rigidez espacial que a menudo se cruza con una estandarización de los recorridos didácticos. La forma y la configuración de un espacio escolar pueden jugar un papel esencial, obviamente, a la hora de orientar y configurar los diferentes modelos de interacción entre los actores de la comunidad educativa.
El contexto escolar supone por sí mismo un escenario fuertemente caracterizado y que tiene un poder de acción silencioso: al cruzar el umbral de una escuela y, luego, del aula, tanto el profesorado como el alumnado puede vivir como propia una determinada forma de interacción y de relación.
“Al organizar un aula según el modelo tradicional -con pupitres alineados frente a una pizarra- estoy comunicando un modelo de interacción basado en una relación de uno hacia muchos”
Al organizar un aula según el modelo tradicional -con pupitres alineados frente a una pizarra- estoy comunicando, en principio, un modelo de interacción basado en una relación de uno hacia muchos, con el docente que imparte su clase y que se dirige al alumnado.

Ahora bien, sí es cierto que nos movemos físicamente en espacios entendidos en términos cartesianos, deberíamos considerar también el papel que juega la espacialidad en términos relacionales. La componente social, las prácticas didácticas y las formas materiales actúan mediante un entramado que es complejo.
La espacialidad es un fenómeno caracterizado por disponer de límites y confines variables, que no está conectada solo con la configuración física del espacio, sino con muchos otros aspectos. Por esta razón creo que hay huir de las visiones deterministas. Tener esto en cuenta y adoptar este punto de vista puede abrir horizontes hacia la innovación en los centros educativos.
¿Es posible innovar en educación sin modificar el diseño de los espacios y el mobiliario en los centros educativos?
Los espacios y el mobiliario de los centros educativos en muchos casos son obsoletos, poco funcionales y poco atractivos, estandarizados, y necesitan, por tanto, un profundo proceso de renovación, como apoyo a nuevas metodologías didácticas.
La modificación de espacios y mobiliario debería plantearse, por tanto, en relación dialógica con la didáctica, la gestión del tiempo, las TIC, etc. O sea como un co-actor dentro del escenario educativo. Asimismo, debería prever formas de diseño participativo, fomentando el involucramiento directo de toda la comunidad escolar.
Dependiendo de los enfoques didácticos que nos propongamos implementar, podemos identificar diferentes niveles de intervenciones posibles. Partiendo de la simple reconfiguración interna de las aulas tradicionales hasta llegar a modificaciones más estructurales que afecten el edificio escolar en su conjunto.
El mobiliario y el espacio físico deben adaptarse al hecho educativo y no al contrario. ¿Es eso cierto?
El contexto físico debería dialogar con el hecho educativo en el sentido de que debería responder al diseño que nos proponemos realizar a nivel didáctico.
Hay que tener en cuenta que, si bien las formas materiales actúan silenciosamente en nuestras relaciones sociales, nosotros también jugamos un papel clave al dar forma al uso de dichas formas. Por esta razón, el contexto escolar siempre debería considerarse en su dimensión socio-espacial híbrida, caracterizado por límites y confines variables.
Le pongo un ejemplo: en los contextos educativos actuales, en muchos casos la introducción de las TIC en el aula no está representando un cambio de paradigma, porque las prácticas didácticas tradicionales siguen permaneciendo estables. Esto demuestra, por un lado, que los procesos de innovación no siguen lógicas lineales y, por otro, que la integración, más que la sustitución, juega un papel central en dichos procesos. Por esto es muy importante que el contexto físico y tecnológico responda a un diseño didáctico compartido, y no a lógicas de imposición desde arriba.
Mi aula de Primaria (y muchas hoy en día) estaba iluminada por luces fluorescentes, mesas individuales alineadas y verdes con un espacio debajo para guardar los libros, una gran pizarra verde al frente y mucha decoración en las paredes. ¿Qué le parece?
Es similar a las aulas que viví en mi infancia. Y eso que fue en otro país, en Italia. La única diferencia es que, en mi caso, la pizarra era negra. Esto es un ejemplo de cómo la configuración física de las aulas ha atravesado las fronteras, tanto temporales como geográficas. Temporales, porque todavía hoy en día ese modelo es el más difundido en la escuela occidental. Y geográficos, porque se ha difundido en la mayoría de las escuelas occidentales.
“Las aulas tradicionales reflejan una lógica basada en el control y de lugares para una formación poco dada a exaltar la individualidad”
Dicho modelo, que en muchos casos se combina con una repetición modular de aulas rectangulares al lado de pasillos que solo cumplen con la función de conexión, tiene su origen en la segunda revolución industrial, y responde a lógicas de orden económico. Se trata de una configuración que refleja, en principio, una lógica basada en el control y en la idea de que los ambientes educativos son lugares destinados a una formación poco dada a exaltar la individualidad.
A propósito de la iluminación artificial a la que usted se refiere, deberíamos pensar en que la modulación y el color de la luz pueden cambiar completamente la percepción y dimensión de un espacio, así como las distancias relacionales percibidas. Sin embargo, también en este caso, los contextos escolares a los que estamos más acostumbrados presentan una estandarización lumínica que no introduce ninguna diferencia entre los distintos ambientes y las diferentes actividades que se realizan en ellos.
¿Cómo diseñaría un aula ideal?
Refiriéndonos a la enseñanza secundaria, que es el contexto de mis estudios y de mi trabajo, tal vez el concepto de aula en sí mismo resulta ya obsoleto. Por esto deberíamos hablar, en general, de espacios educativos en los que el aula se diluye en el panorama más amplio de la comunidad escolar.
Un espacio ideal es un espacio que nace de ideas compartidas y de un diseño pedagógico. Como arquitecto y docente, si tuviese que dar pautas, diría que debería configurarse en principio como un espacio con la posibilidad de una individualización. Porque este aspecto juega un papel en el sentido de pertenencia a un lugar.
“Un espacio ideal es un espacio que nace de ideas compartidas y de un diseño pedagógico”
La forma de la planimetría, la configuración del mobiliario y la integración de las TIC en el contexto físico son, en todo caso, variables importantes. El clásico espacio rectangular de un aula, unidireccional, es un espacio con una escasa posibilidad de lectura, de interpretación. En cambio otras formas mejor articuladas pueden dar lugar a nuevos espacios con polivalencia de usos y de modelos de interacción.
Por tanto, un contexto educativo ideal debería permitir la versatilidad y la posibilidad de crear grupos con diferentes distancias proxémicas, con un equilibrio entre espacios privados y espacios públicos, entre espacios reflexivos y espacios de debate, en los que los alumnos puedan contar, también, con entornos más informales.
La dimensión estética, la armonía visual general, así como el confort acústico, térmico y de iluminación, también son fundamentales. Cuidar un espacio, modular la luz solar o buscar un equilibrio entre la luz natural y la artificial. Todas estas variables pueden generar un sentido de pertenencia mayor, porque, de alguna manera, son la base de las condiciones del bienestar.
Hablamos de aulas, pero, ¿deberíamos concebir todos los espacios de un centro como espacios educativos y diseñarlos para ello?
Sí, deberíamos pensar en el contexto educativo como un conjunto unitario, donde cada espacio participa en un diálogo metafórico.
El modelo más difundido de edificio escolar está concebido a partir de una fragmentación espacial y de una fragmentación temporal de las clases. Esta concepción de la organización espacial y funcional enfatiza la idea del proceso de aprendizaje como algo relegado principalmente a los espacios de las aulas que acogen a estudiantes agrupados por edades.
“La dimensión estética, la armonía visual general, así como el confort acústico, térmico y de iluminación, también son fundamentales.”
Si, por el contrario, admitimos que existen diferentes individualidades y estilos de aprendizaje e imaginamos el aprendizaje como un desarrollo continuo en el panorama escolar, deberíamos partir de la premisa de que todo espacio tiene su importancia y que el aprendizaje puede ocurrir en tiempos y espacios diferentes. Me refiero, por ejemplo, al concepto clásico de learning landscape de Herman Hertzberger.
El contexto espacial escolar debería responsabilizar al alumnado, proporcionándole una mayor autonomía. Por tanto, debería funcionar como una modalidad de alfabetización. En un proceso de cambio, los enfoques didácticos constituyen un elemento central. A este respecto, destacaría, en primer lugar, la necesidad de conceder más “espacio” a la interdisciplinariedad.
¿Requiere la incorporación de las TIC en la educación algún cambio específico en el diseño arquitectónico o en la distribución de los elementos del aula?
Es una cuestión de interoperabilidad técnica pero también de convergencia con la didáctica. Las TIC tienen que dialogar con las infraestructuras tecnológicas existentes y con el espacio que las acoge. Pero al mismo tiempo, para no presentarse como simples superestructuras, necesitan dialogar sistemáticamente con las prácticas, con los usos.
Si al principio las TIC estaban relegadas a espacios concretos, hoy en día ya no tiene sentido tener un aula, por ejemplo, para ordenadores. Además, hay que destacar que la configuración de las aulas de informática a menudo han propuesto y proponen modalidades de trabajo no colaborativo, a través de la repetición modular de estaciones de trabajo individuales alineadas, de manera parecida a la clásica configuración de los pupitres para el alumnado en las aulas tradicionales.
“Hoy en día ya no tiene sentido tener un aula, por ejemplo, para ordenadores”
El diseño específico de los elementos tecnológicos en los espacios de aprendizaje procede, por tanto, de la convergencia entre las TIC y los enfoques didácticos que queremos implementar.
¿Cómo puede una escuela pública adaptar sus espacios sin requerir una gran inversión? El aspecto económico suele ser un impedimento para muchos centros educativos a la hora de remodelar y adaptar sus espacios.
No siempre las soluciones funcionales son las más costosas. Además las intervenciones se pueden imaginar en plazos temporales diferenciados y teniendo en cuenta que se pueden implementar cambios a pequeña escala. Incluso a través de experiencias piloto para luego ir construyendo una fisionomía más a largo plazo. Es probable que en un instituto haya espacios que potencialmente se puedan convertir en espacios polivalentes.
Es posible que la planimetría se pueda reconfigurar con intervenciones de bajo impacto a través de la sustitución de tabiques tradicionales con otras tipología de particiones, con diferentes niveles de osmosis visual y funcional. Asimismo, los espacios de conexión se pueden convertir en espacios más caracterizados funcionalmente y semánticamente.
“No siempre las soluciones funcionales son las más costosas”
Un elemento central a tener en cuenta son las instalaciones tecnológicas, tradicionales y digitales. En general, las tecnologías se deberían analizar en un único marco y en relación dialógica con las estructuras arquitectónicas, en virtud también de los diferentes ciclos de vida que las distinguen.
Debido también a vínculos normativos que caracterizan los espacios educativos, es aconsejable que la comunidad escolar cuente con el asesoramiento de grupos profesionales relacionados con la arquitectura y el diseño, y también por lo que se refiere a los aspectos conectados con la seguridad.
En los centros educativos de diseño predominan las paredes blancas, los elementos de colores vivos y grandes ventanas. ¿Afectan estos elementos al aprendizaje o a la convivencia en el aula?
Creo que no hay una receta única para definir la mejor solución y deberíamos huir de soluciones pre-confeccionadas que corren el riesgo de quedarse come simples operaciones a nivel estético. Es cierto que la luz natural es un factor central para el bienestar de los usuarios en los contextos educativos y, en general, en otros contextos de trabajo, siempre que se pueda modular. Asimismo, el color puede representar un elemento capaz de crear armonía y unidad visual.
En general, deberíamos pensar en la estética, pero al mismo tiempo, tenemos que ir más allá. Hablando de escuelas “de diseño”, por ejemplo, quiero destacar que en un contexto escolar el diseño en sí mismo nunca debería ser predominante. O sea, que siempre es necesario buscar un equilibrio entre forma y contenido, de manera parecida a lo que debería ocurrir para un museo que acoge obras de arte.
Vayamos al ámbito universitario… también ahí seguimos, en general, en aulas de pupitres alineados enfocados a una tarima…
Sí, es cierto, también en el ámbito universitario las aulas tradicionales representan en muchos casos el modelo espacial más difundido.
Como se observa en la investigación específica en este contexto, aunque se haya investigado en el campo de la arquitectura de las universidades y en su relación con el contexto urbano, se necesita profundizar en los aspectos conectados con los espacios internos y con las nuevas formas de didáctica. En relación con esto, es posible que los elementos clave que estarán cada vez más presentes en el orden del día, especialmente en las universidades, serán la comunicación multicultural y la extensión del espacio físico de aprendizaje hacia formas híbridas.

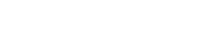










Buenas tardes,
Requiero por favor el contacto del arquitecto Antonio Martire, ya que nos ha parecido excelente su entrevista y quisiéramos traerlo a Colombia, podrían regalarme su correo electrónico.
Mil gracias.