La caída de Whatsapp la primera semana de mayo fue un acontecimiento tecnológico de primer orden pero también una conmoción comunicacional nada desdeñable. Especialmente en el mundo adolescente y preadolescente: “¡Mamá, es que me he quedado incomunicada!”, clamaba desde su habitación a las 11 de la noche la hija de unos conocidos míos, de 12 años.
Tenía toda la razón; mi generación se quedaba “incomunicada” cuando, mientras jugábamos en la calle y llegaba la hora de la merienda o el anochecer, nuestras madres salían al balcón y bramaban “¡Neneee, pa’ casaaa!”, con tanta vehemencia como la chiquilla antes mencionada, y cada mochuelo regresaba a su olivo subiendo a toda prisa por las escaleras de los respectivos domicilios. En mi último libro publicado, “Hazlo con tu smartphone”, un servidor advertía de que “quienes miran mal el teléfono portátil de bolsillo deberían hablar con los migrantes, que encuentran en él el vínculo que les une a sus países y familias; con los jóvenes, que tienen en él la ligazón con sus iguales coetáneos que les permiten –si hacen buen uso de ella—potenciar su crecimiento personal en el seno del grupo; con los ancianos, que tienen en esa tecnología un vínculo que combate el abandono, la soledad y el desvalimiento”. Las redes sociales constituyen el eje vertebrador de lo que llamo en esa obra “la vida móvil”, un hecho sociocomunicativo que supera las meras consideraciones relativas a la tecnología de la comunicación. La vida móvil es un nuevo modo de vivir propio de la sociedad comunicacional que se caracteriza por abrir una brecha profunda, cuantitativa y cualitativa, en un elemento fundamental de la antropología humana: la vivencia del tiempo y del espacio.
La vida móvil es un nuevo modo de vivir que se caracteriza por abrir una brecha profunda en la vivencia del tiempo y del espacio
Cuando los adolescentes se dan cuenta de que su cordón umbilical con el grupo de pertenencia pende de un frágil hilo y entran en pánico comprobamos que uno se halla ante algo más que la privación momentánea de un capricho. Del mismo modo que el antropólogo Marc Augé ha teorizado con fortuna sobre la irrupción de “no lugares” en los espacios de convivencia urbana, la vida móvil nos pone frente a la mirada la realidad de un no tiempo. Quizás deberíamos pensar más sobre ese no espacio y no tiempo que se abren paso en la sociedad comunicacional, pues si esos hechos persisten y llegan a influir en mayor medida es que nos encontramos no sólo ante un cambio de modos de comunicación, de producción, de trabajo y de distribución de la producción sino a un cambio de civilización central de un alcance descomunal.
Toda civilización se experimenta a si misma mediante la vivencia del tiempo y del espacio y todo cambio civilizacional se produce operando cambios subjetivos e incluso objetivos en ambos “ámbitos”. De hecho, la historia de la civilización moderna no es otra cosa que la lucha por domeñar y modificar las magnitudes espacio y tiempo en relación con nuestra personalidad subjetiva y al mismo tiempo objetivar esto para articular el conjunto de la sociedad en torno suyo. La civilización industrial arranca verdaderamente cuando se combinan dos inventos sensacionales: el reloj y el ferrocarril (y por ello durante décadas el paradigma de la eficiencia civilizada ha sido la puntualidad de los trenes).
Si estamos abocados a un cambio civilizatorio entonces necesariamente tendremos que habérnoslas con una relación distinta con el espacio y el tiempo. La sociedad postindustrial conserva de su predecesora la pasión por la velocidad y la rapidez –que no son exactamente lo mismo—y por la intensidad. “Fast and furious”; el título de la película parece un lema apropiado para la tendencia. La cultura pop juvenil ha sido la crónica de esa pasión, por lo menos desde James Dean y su muerte al volante de un Jaguar, de la breve intensidad con que vivieron Janis Joplin y Jimi Hendrix y de las locas carreras al trote de John, Paul, George y Ringo en “A hard day’s night” (el teléfono móvil preocupa e inquieta tanto a los padres ahora como ayer lo hicieron los Beatles). Pero todo ello sucedía en el marco del tiempo industrial y provenía de mitos relacionados con tiempo y espacio largamente asentados en nuestra mitología: la alfombra voladora de Las mil y una noches y la máquina del tiempo de Herbert George Wells. Ahora muchas cosas parecen indicar que el nuevo tiempo va a ser en verdad un tiempo nuevo, comenzando por la relación subjetiva e interpersonal con el devenir de los minutos.
Buena parte de la desazón de las nuevas generaciones en las aulas, hogares y espacios de diversión corresponde al inicio de un cambio profundo en la vivencia del tiempo y los desajustes propios
Se me hace que buena parte de la desazón que recorre los corazones de las nuevas generaciones de infantes y preadolescentes en las aulas, los hogares y los espacios de diversión corresponde al inicio de un cambio profundo en la vivencia del tiempo y los desajustes que le son propios. Quizás fuera útil considerar asuntos como el TDAH y similares bajo esa perspectiva: está en juego algo más que la capacidad de atención, concentración y paciencia porque parece que nos hallamos ante una mutación de cariz más amplio y generalizado. Se extiende un clima de requerimiento a la rapidez en la respuesta y el suministro de estímulos que proporciona satisfacción fugaz y desazón permanente. Si ese cambio es como me temo más que circunstancial y localizado, entonces nos encontramos ante un imperativo educativo de mucho mayor calado que otros previos. En la sociedad industrial la exigencia fue la puntualidad y la coordinación, en la circulación de los ferrocarriles, la producción en las fábricas y el desarrollo de la vida escolar; en la nueva sociedad comunicacional deberemos hacer frente a una vivencia personal y grupal del tiempo individual y colectivo que aún no alcanzamos a comprender cómo va a ser. El tintineo de la llegada de whatsapps a nuestro móvil es simplemente un leve aviso de lo que se viene, que nos reclama clarividencia, capacidad de reacción y adaptación a una nueva manera de estar en el tiempo y en el espacio, es decir, en el mundo. No creo que ni yo ni nadie seamos capaces de prever (ver antes de) cómo habrá que afrontar esto. Porque no hay marcha atrás (ni siquiera con el movimiento slow, ni tampoco con la práctica del mindfulness) cuando estamos en medio de una crisis civilizacional como la presente.
Nos falta perspectiva: en las primeras vías ferroviarias se preguntaban si el organismo humano sería capaz de resistir una velocidad de 20 km/h sin desintegrarse
Las preguntas son endiabladamente complejas. ¿Más rápido todavía? ¿A qué precio y en qué condiciones? ¿Hasta qué punto? Nos falta perspectiva para considerarlas racionalmente; recordemos que cuando comenzaron a instalarse las vías ferroviarias en el Reino Unido sesudos analistas se preguntaban si el organismo humano sería capaz de resistir una velocidad de 20 kilómetros por hora sin desintegrarse. La diferencia del asunto reside en la distinta cualidad del desplazamiento del ente humano a una velocidad determinada por el espacio y la vivencia mental de uno mismo en un tiempo acelerado (y parafraseo aquí a propósito un título de Philip K. Dick). La modernidad atacó el corazón de la velocidad objetiva mientras que la sociedad comunicacional va al núcleo de la vivencia del tiempo de manera objetiva y subjetiva a la vez. La pregunta del millón de dólares es, pues, cómo se educa para eso, en eso e inevitablemente con eso. De momento apunto una pista: el problema no es vivir en la rapidez sino la demanda constante de intensidad. Porque la primera es asumible pero la segunda es insaciable. La trampa: rapidez e intensidad como evitación de la profundidad. Ahí está el detalle, como decía Cantinflas.

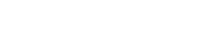










Add Comment