He aquí el enlace a una interesante reflexión de Alex Vicente en Babelia sobre nuevas dinámicas comunicativas impulsadas por la pandemia: “Pantalla partida: la metáfora visual de la pandemia”. Nos encontramos ante algo que no es nuevo (se nos recuerda que tenemos ejemplos en el cine desde 1916), pero que adquiere en nuestro tiempo unas posibilidades y un significado distinto. Creo que está metáfora, que no es solo visual, se puede incluso llevar más lejos desde la perspectiva antropológica y filosófica (también esbozada en el artículo), y estoy trabajando en ello.

Me ha interesando mucho la opinión de la vídeoartista y teórica de la literatura Mieke Bal -con la que co-dirigí hace decadas un encuentro de narratología en la Universidad de Niza Sophia-Antípolis sobre Le personnage romanesque (El personaje de la novela)-, en el que mi aportación se tituló “La construcción el personaje como proceso transdiscursivo”, aplicando la noción de “transdiscursividad” o “transcendencia discursiva” a los relatos. Mieke afirma: “[La pantalla partida] es la forma artística más realista para hacer justicia a la locura del mundo” y añade: “Desde el punto de vista narrativo no es fácil para el espectador. No estoy segura de que haya mucha gente interesada en observar el tiempo y la linealidad alterados por el caos. Para ver eso, tal vez baste con salir a la calle”.
Reflexiones que adquieren un sentido más profundo aún si las encuadramos en los planteamiento sobre “narratividad o relatividad ontológica”, que expuse en La urdimbre y la trama. Estudios sobre el arte de narrar (2005). En él sostengo que nuestra forma de vivir es narrativa, y que los esquemas narrativos (sobre los que tanto aportó Greimas) no parten de ninguna especulación teórica, sino de la vida misma. Vivimos narrando y contar es nuestra forma de asumir la existencia y comunicarla a los demás (“Solo el que cuenta, cuenta”, decía Eduardo Galeano). Es La lección de Scherezade (E. Lynch). Por ello, los cambios de pautas narrativas terminan siendo reveladores de cambios profundos de la existencia humana.
No hay mejor ejemplo de estos cambios que el de Cervantes, que fue capaz de crear una nueva narrativa (la novela moderna) para que fuera cauce de una nueva subjetividad, de la nueva experiencia del mundo de una modernidad presentida y anticipada en su palabra, especialmente en el Quijote, que se convierte así en la gran metáfora del anacronismo de intentar echar los vinos nuevos de un tiempo distinto en los odres viejos de una manera arcaica de entender el mundo. Aunque también en el héroe cervantino se da esa recuperación de lo que se había vuelto obsoleto (un ideal de justicia, de igualdad y de fraternidad), expresada en el “tétrade” de McLuhan.
Subrayo también la expresión de Mieke Bal sobre “la locura del mundo” que, por un lado, nos lleva al irónico titulo de Erasmo de Rotterdam Elogio de la locura (en ocasiones también traducido como Elogio a la estupidez) y,de inmediato, llevados a la locura mas relevante de la historia de la humanidad (la de Don Quijote); y, por otro, al último libro de artículos y ensayos de Umberto Eco, que en la edición española se tituló, muy oportunamente, De la estupidez a la locura -subtitulado como “Crónicas para el futuro que nos espera” y también “Cómo vivir en un mundo sin rumbo” (su título original, en italiano, fue el misterioso verso de la Comedia de Dante, Pape Satàn Aleppe: cronache di una società liquida)-.
Ahora necesitamos al nuevo Cervantes del siglo XXI (que sin duda será una mujer) capaz de dar con el nuevo esquema narrativo necesario para dar cauce (género) a la experiencia humana en el horizonte de la transmodernidad y de la transhumanización. Sin duda será una narrativa multimodal, de la que ya tenemos muchos atisbos, pero aún como prolegómenos a la nueva narrativa por venir en el tiempo de la pérdida (pero también del renacimiento dogmático) de los “metarrelatos de legitimación” (Lyotard).
Algunas notas más: estamos privilegiando una mirada al mundo “enmarcada”. Y ese marco físico, visual, termina siendo también un marco mental (frame – G. Lakoff-) que a la vez limita y hace posible nuestra visión. En esa mirada aparecen todos aquellos con los que nos comunicamos, aislados en su propio marco, en su propio emplazamiento, en su propio ámbito vital. Inevitablemente acompañados de un fondo que se convierte en encuadre buscado (o forzosamente aceptado) lleno de objetos que funcionan como signos y síntomas, de los que inferimos una huella del ámbito del otro, recluido en su individualidad. Individualidad y no individualismo, porque el solo hecho de conectarnos implica un principio de alteridad, de apertura al otro, de necesidad del otro; sea por razones profesionales o por razones puramente emocionales y afectivas.
Aunque también existe el peligro de la mera yuxtaposición (de pantallas, de palabras, de ideas), que impide una auténtica interacción comunicativa. Dicho en términos de Jürgen Habermas, más acción instrumental y estratégica (también funcional y finalista, teleológica), encaminada al éxito, que acción comunicativa, orientada al entendimiento, a la comprensión desde el diálogo que transforma las instancias que se comunican.
¿Qué consecuencias tendrá todo ello para el futuro?¿Cómo afectará sobre todo a nuestros niños, que ahora se acostumbran a ello y potencian una comunicación desde el cuadro en el que estamos y aparecemos, como mónadas leibnizianas? Pero quiero pensar que impulsados por un “Conatus” que nos lleva hacia los otros, como decía en su ética Spinoza, y que rompe esa individualidad que corre el riesgo de convertirse en individualismo, recluido en su “fanum” (y que convierte en fanáticos a quienes se encierran en el fanal de sus certezas).
Seguiré compartiendo, en posteriores notas, algunas reflexiones sobre todo esto, que se nos vuelve, más allá de la anécdota, un síntoma altamente significativo de los tiempos que nos han tocado vivir. Tiempos de caos, una realidad insoportable para los seres humanos, que tenemos necesidad de in-formar, de dar forma a lo que se nos escapa, aunque ello suponga siempre una violencia sobre lo real. Violencia que se hace insoportable cuando la necesidad de in-formación se transforma en ejercicio de de-formación y des-información. Pero ya este es otro (importantísimo) tema.

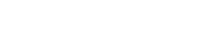










Add Comment