El 9 de diciembre de 2016 el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se convirtió en el segundo colombiano en recibir un premio Nobel. Lo recibió como reconocimiento por firmar un acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC que puede significar el fin de un conflicto armado de más de cincuenta años. Santos recibió el Nobel después de haber perdido un plebiscito para refrendar ese mismo acuerdo por cerca de 57.000 votos en una consulta cuya abstención superó el 60 por ciento, la más alta de los últimos 20 años en votaciones generales en el país.
Resulta increíble, pero efectivamente existe un sector de la población que se niega a hacer la paz con las FARC. Llama también la atención que la participación ciudadana para determinar el fin del conflicto ni siquiera fue mayoritaria. La mayoría de las personas en Colombia no conocen o no les importa el conflicto armado que en mayor o menor grado padecen.
La mayoría de las personas en Colombia no conocen o no les importa el conflicto armado que en mayor o menor grado padecen
Antes que Juan Manuel Santos, Gabriel García Márquez fue el primer colombiano en recibir un premio Nobel. En 1982, Gabo recibió el premio por su obra literaria. En mayo de 1955 –nueve años antes de la creación de las FARC– el primer Nobel colombiano trabajaba como reportero y narró en el periódico El Espectador el drama de la ocupación militar del Estado colombiano al municipio de Villarrica, ubicado en el corazón del país, al oriente del Departamento de Tolima.
Gabo registró en su reportaje el desplazamiento forzado de más de 3.000 niños y niñas sobre los que el Estado nunca respondió (aunque es necesario reconocer, sin embargo, que el desplazamiento forzado como situación humanitaria que requiere atención del Estado solo fue reconocido en Colombia hasta el año 1997). La ocupación de Villarrica no respondió a la defensa del Estado frente a una amenaza extranjera. Fue el resultado de la comprensión que los dirigentes políticos tenían de una población específica: el campesinado.
Durante la primera mitad del siglo XX, en Colombia se promovió por parte de los partidos tradicionales, liberal y conservador, un ejercicio de violencia sistemática y generalizada que terminó en un pacto entre los partidos: el Frente Nacional. El Pacto de Benidorm, ciudad española donde se firmó el Frente Nacional, surgió posterior a la instalación del gobierno militar del General Gustavo Rojas Pinilla, quién en el año 1954 emitió una ley de amnistía para desmovilizar a las guerrillas liberales que se habían formado como autodefensas campesinas. En Villarrica se reunieron diferentes grupos de campesinos liberales que se organizaron para defenderse de la agresión conservadora de la época.
El Estado colombiano enfiló sus baterías militares contra un grupo de campesinos temiendo la infiltración comunista en las reivindicaciones agrarias, por lo cual coordinó con Estados Unidos la utilización de 500 bombas Napalm contra el grupo de campesinos concentrados en la región de Sumapaz. Estas familias campesinas huyeron de la guerra hacia zonas inhabitadas, colonizando nuevos territorios al occidente de Tolima con el fin de establecer sus fincas y desarrollar su proyecto de vida campesino. Un líder político de la época, Álvaro Gómez Hurtado, llamó las nuevas colonias como “repúblicas independientes”, una denominación que justificó una nueva operación militar contra las familias campesinas.
La guerra tiene hoy más de 260.000 muertos contados, más de 60.000 desaparecidos, al menos 1.200 ejecuciones extrajudiciales y cerca de 8 millones de desplazados internos
La consecuencia principal de los ataques estatales, casi diez años después (1964), fue la conformación de las FARC en Marquetalia, una vereda ubicada en el municipio de Planadas en el suroccidente del Tolima.
En la década de los ochenta, el narcotráfico infiltró la totalidad de las capas sociales y económicas de Colombia, se desarrollaron dos procesos de paz y las FARC promovieron la conformación de un partido político de izquierda al que denominaron Unión Patriótica. Más de 4.000 de sus militantes fueron asesinados en menos de 10 años.
La confrontación creció y tuvo el mayor número de víctimas civiles entre 1995 y 2005, cuando en una alianza entre sectores económicos clientelares, militares y políticos tradicionales se constituyeron ejércitos ilegales privados que adquirieron un carácter nacional en la agrupación denominada Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las AUC cometieron masacres, desplazamientos forzados masivos, asesinatos de líderes sociales, torturas y otros crímenes crueles y degradantes contra la población civil. Las FARC, por su parte, recurrieron al secuestro intensivo como forma de financiación y cometieron diferentes crímenes de guerra que son de público conocimiento.
De la mano del narcotráfico, que sirve a todos los amos, la lógica paramilitar que se instauró en el país logró posicionar un presidente, Álvaro Uribe Vélez, y alcanzar más del 60% del congreso entre senadores y representantes a la cámara, según estudios publicados por organizaciones sociales. El segundo premio nobel de Colombia, hoy presidente, fue el ministro de defensa del gobierno Uribe.
La educación tiene una misión fundamental en Colombia: romper el ciclo de la violencia a través de la comprensión de la existencia del otro
La guerra en Colombia se ha desarrollado en forma de espiral. Gira sobre un eje inmóvil que incrementa su intensidad de acuerdo a los tiempos. Pero el eje central permanece estático. La guerra tiene hoy más de 260.000 muertos contados, más de 60.000 desaparecidos, al menos 1.200 ejecuciones extrajudiciales y cerca de 8 millones de desplazados internos.
Este mismo año, antes y después de la firma de la paz, más de 60 líderes sociales han sido asesinados. Los fusiles de las FARC se silenciaron, pero persiste la eliminación de la diferencia por vía de las armas.
¿Cuál es entonces el papel de la educación y la pedagogía en la construcción de la paz en Colombia? La educación tiene una misión fundamental en Colombia: romper el ciclo de la violencia a través de la comprensión de la existencia del otro, un ser que existe y que ha sido sistemáticamente negado y perseguido. El reconocimiento de la propia historia, dentro del marco educativo, permitiría a su vez acercar lo que Armando Infante, profesor de la Universidad Santo Tomás, destaca: “La educación ayuda a alcanzar los objetivos de una etapa de posconflicto, mediante la inculcación de nuevos valores sociales y democráticos”. Esta debe ser la única apuesta para enfrentar la inercia de una guerra ciega que obliga a volver sobre los propios errores como una serpiente que se muerde su propia cola.

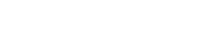










Add Comment