Compartir trayectos en coche, vender artículos usados, alojarse en un piso particular o aprender entre personas directamente es posible hoy en día gracias a plataformas y apps de consumo colaborativo que conectan usuarios de forma directa con la tecnología y la confianza como aliados.
Muchos de nosotros formamos parte ya de este tipo de economía, que ha llegado para quedarse y que Albert Cañigueral analiza y defiende como alternativa al modelo tradicional desde Ouishare y su web Consumo Colaborativo. Ingeniero de formación, Cañigueral es hoy en día uno de los impulsores más activos y convencidos de la economía colaborativa. Escribe sobre ello en su libro “Vivir mejor con menos” y nos lo cuenta desde el espacio de coworking de Barcelona donde trabaja.
En la época navideña, con campañas publicitarias por todos lados para niños y adultos, ¿es más que nunca cuando debemos repensar qué tipo de consumo hacemos y en qué consumo nos estamos educamos, adultos y jóvenes?
Evidentemente, es un momento de hiperconsumo y estos momentos de extremos son buenos para replantear nuestros patrones de consumo, lo que pasa es que la inercia es muy fuerte. Esto sirve como disparador, pero es más el día a día y el intentar consumir de otra forma en tus necesidades diarias lo que provoca realmente el cambio. Mucho más que una campaña de forma puntual.
¿Por dónde empezamos a cambiar nuestros hábitos?
Si vives en la ciudad, yo creo que lo más fácil en temas de economía colaborativa es la movilidad. En el momento en el que entiendes la movilidad como un servicio, no como un producto o como un objeto: “mi moto”, “mi coche”. Yo conozco a mucha gente que no tiene coche, y yo mismo no he tenido nunca coche. Sobre todo en ciudades densas como Barcelona, con buen transporte público, creo que esta idea te hace plantear las cosas de otra forma, y te das cuenta de que tienes muchas más opciones de movilidad. Como no gastas en seguro, ni en gasolina, ni en mantenimiento del vehículo, puedes viajar en taxi, por ejemplo, porque dispones del dinero. O, con la bicicleta, el Bicing es un ejemplo. Y existe también ecooltra, un servicio de motos eléctricas compartidas que no tienen ni estaciones base.
La movilidad es uno de los ámbitos más fáciles para que la gente empiece a experimentar el consumo colaborativo
Se están ampliando una barbaridad las opciones de movilidad en la ciudad, y creo que es una de las cosas que casi todo el mundo usa. Para trayectos de media distancia tienes Blablacar. Uber no funciona en España pero en América Latina sí, funciona en casi todas las ciudades, de forma más o menos legal, por lo tanto para mí es uno de los ámbitos más fáciles para que la gente empiece a experimentar el consumo colaborativo. Además, son propuestas en el espacio público, por lo tanto ayudas al cambio cultural y a aumentar el nivel de confianza.
Has hablado de una idea básica del consumo colaborativo, que es cambiar la propiedad por el uso.
Sí, uno de los principios es entender el consumo como un acto de acceso, no de propiedad o adquisición. También se habla de que el acceso es mejor que la propiedad. La tecnología te hace más líquidos, más accesibles, los bienes y servicios. Antes era difícil, tenías que saber quién tenía esos objetos. Ahora hay plataformas que hacen que el proceso de búsqueda y reserva se simplifique mucho, por tanto el coste de la transacción es muy bajo y eso hace que los objetos sean mucho más accesibles.
Antes de que existiera Wallapop, encontrar algo de segunda mano era muy complicado. Ahora, por ejemplo, el ordenador que tengo está comprado en Wallapop, y, cuando tengo que comprarme alguna cosa, una de las primeras opciones que miro es allí, hasta para comparar precios.

La tecnología está al alcance de todos, pero, aunque tengamos las apps en el móvil, ¿es necesario un cambio de cultura para incentivar un consumo alternativo?
Lo que pasa es que desde el activismo o desde la concienciación se puede convencer a un porcentaje de gente, pero la manera en la que estamos educados hace que hasta que te afecte a ti no actúes. Pasa mucho con aspectos relacionados con el medio ambiente. Hoy que hay contaminación en Barcelona, por ejemplo, quizás la gente será más consciente del tema del coche, porque te afecta directamente. Cuando ves que ciudades como Madrid, México, Sao Paulo o Río tienen contaminación, ese no es tu problema, no cambia tu patrón de consumo. La parte activista o más racional debe tener un efecto directo.
La otra cuestión es de conveniencia. Es una cuestión muy pragmática, de que lo que necesitamos esté disponible, de que el servicio funcione bien, que tenga buen precio y de que, encima, gane o me ahorre dinero. La gente participa de una forma muy pragmática.
¿Los motivos de participación en plataformas colaborativas, son, pues, principalmente pragmáticos?
Hay encuestas que muestran que la gente participa en este tipo de plataformas por motivos económicos. Es decir, nos han educado para que midamos las cosas en un vector económico: gano dinero, pierdo dinero, podría ganar más y no lo estoy haciendo. La forma de pensar es esta, la gente aplica este criterio, bien sea porque se ahorran dinero en obtener un servicio que ofrece un no profesional o compartiendo gastos, como en el caso de Blablacar, o bien porque soy el ofertante y puedo ganar dinero con eso.
La segunda acostumbra a ser un elemento social, de encontrarse en comunidad, y aquí hay una parte más ideológica; y la tercera es la medioambiental.
Consumir de esta manera llega en la edad adulta principalmente por un tema de derechos, que para mí es una de las barreras que se deben explorar
En el caso de los jóvenes, que están presentes en las redes, ¿qué tipo de consumo colaborativo hacen?
El perfil de usuarios de economía colaborativa tiende a ser alguien menor de 30 o 35 años, urbanita, conectado, bien educado. En el sector adolescente tiene menos incidencia en primer motivo por un tema legal. Muchas veces en estas plataformas hay intercambios económicos, a veces hay encuentros físicos… existen ciertos riesgos. Sí que existen plataformas de intercambio entre ellos y las usan. Lo que pasa es que no son mayoría, consumir de esta manera llega en la edad adulta principalmente por un tema de derechos, que para mí es una de las barreras que se deben explorar.
¿Hay algún tipo de riesgo de caer en un consumismo en el consumo colaborativo? Hemos leído, por ejemplo, casos de personas adictas a Wallapop que compran y venden de forma compulsiva.
Sí, de hecho, una de las críticas que se aplica a este nuevo tipo de consumo es si estamos incrementando el consumo. Desde el punto de vista medioambiental se habla del efecto rebote. Cuando el acceso a un bien disminuye su precio, a veces lo que se consigue es que ese bien se consuma más, y eso puede pasar en casos como Wallapop.
Uno de los casos que se ha estudiado, y que aún no está muy claro, es el de Blablacar. Tú quizás piensas en realizar un desplazamiento en AVE a un precio determinado -en tren, avión, autobús, etc.-, pero no lo haces porque te sale caro. Quizás con Blablacar, al compartir gastos, harás el viaje, cuando de otra forma no lo habrías hecho. Que la gente acabe acumulando más cosas porque son baratas es uno de los riesgos. Pasa lo mismo con los viajes low cost, que la gente acaba viajando más.
El cambio de consumo pasa por el nivel local. Lo importante es practicar. Se puede empezar con cosas tan básicas como compartir los juguetes en el parque
¿Cómo se puede educar en un consumo más responsable desde la escuela?
Yo creo que el cambio de consumo pasa por el nivel local. La economía colaborativa funciona bien en las ciudades, a nivel de barrios. Lo importante es practicar.
En Corea del Sur, en Seúl, el alcalde ha hecho un plan a 10 años de economía colaborativa, y una de las cosas que ha hecho es implementar una educación más responsable desde parvulario, desde edades muy tempranas. Se puede empezar con cosas tan básicas como compartir los juguetes en el parque. Hay iniciativas pequeñas como por ejemplo una que existe en Barcelona, Social Toy. Consiste en crear una caja colaborativa de juguetes. Lo que se ha inventado no es ni una plataforma, es más bien una metodología. Algunas propuestas funcionan, otras no, pero sí que invitan a los niños a un consumo distinto.
Hay plataformas que sí están dedicadas a las escuelas, como Truequebook, de intercambios de libros. También existen iniciativas de ropa como Percentil, que tienen como lema “Los niños crecen, la ropa no”. El niño básicamente consume ocio y ropa, y hay formas de hacerlo.
Internet ha hecho saltar por los aires el concepto de que el conocimiento está estancado en entidades como universidades o escuelas
Otro ámbito es el alimentario. Cómo contactar con consumidores locales, cómo desperdiciar menos comida… Hay iniciativas como la Discosopa, una jornada en la que se recogen alimentos y se monta una jornada festivo-lúdica-reivindicativa en la que la gente cocina y come. Hay formas de involucrar a la gente en estas ideas, pero sobretodo la forma de hacerlo debe ser práctica y lúdica: o porque me va bien o porque me lo paso bien.
El consumo colaborativo funciona en ámbitos como el de la alimentación, los viajes, bienes… ¿En el aprendizaje y la educación también funciona?
Sí, Internet ha hecho saltar por los aires el concepto de que el conocimiento está estancado en entidades como universidades o escuelas. Todo el mundo tiene algo que enseñar a los otros, en formación reglada o no reglada. Fíjate cuando buscas vídeos en YouTube sobre “cómo hacer círculos en Photoshop” y encuentras uno o cuarenta y cinco. La transmisión de conocimiento entre iguales ya está pasando desde hace décadas con Wikipedia y muchos otros portales, lo que pasa es que no hay certificación.
El monopolio de la certificación está cayendo. Piensa en la última vez que te pidieron un título
También hay estudios que demuestran cómo el hecho de ofrecer documentos universitarios en abierto en África ha ayudado a mejorar el nivel de formación, porque antes no tenían acceso, tenían que pagar. Lo que falta es la certificación, aunque el reconocimiento crowd y otros tipos de certificación empiezan también a ser reconocidos. Hay esquemas, como los Open Badges, de la Mozilla Foundation, desde el cual una entidad puede emitir estos certificados a usuarios, y se van acumulando, como los endorsements (validaciones) de Linkedin. El monopolio de la certificación está cayendo. Piensa en la última vez que te pidieron un título. No es qué sabes o qué has aprendido, sino qué sabes hacer con lo que has aprendido. Es lo que se certifica y se valida ahora.
Una cosa que hace la tecnología es desagregar. Lo que antes era una sola entidad, como una universidad, que tiene transmisión de conocimiento, certificación, investigación, un espacio social de intercambio… ahora va por canales separados. La transmisión de conocimiento ya no pasa en la universidad, la parte social de encontrar gente con un intereses comunes está en Internet, puedes encontrar una persona interesada en crear círculos en Photoshop donde uno esté en Chile, uno en Perú, otro en Barcelona… y puedes crear un grupo para aprender juntos. La parte académica, eso aún está en la universidad, y la certificación es todavía un monopolio, pero está cambiando. Las universidades están asustadas.
En España existen multitud de propuestas de consumo colaborativo, cada vez más. ¿Cuál es la situación en Latinoamérica?
Dentro de Ouishare mi rol es conectar España con América Latina y allí están probablemente como estábamos aquí hace dos años o dos años y medio. Uber, por ejemplo, tiene un impacto espectacular. A nivel de cambio de chip y cambio cultural esto está ayudando mucho: está bancarizando a la gente para realizar los pagos online y está ayudando a generar confianza a través del uso de la tecnología.
América Latina es la región del mundo con menos confianza interpersonal, del 17% según los últimos estudios. En los países escandinavos es del 80%. Hay una gran barrera de entrada, pero la gente está viendo cómo, en base a los perfiles y cosas como que el pago está retenido hasta que se autoriza, se recupera la confianza. La tecnología hace más confiable al otro. Las propuestas de crowdfunding (micromezenazgo) y coworking (espacios de trabajo compartido) funcionan bien, sobre todo en México. Y también la parte financiera, en economías inestables como Venezuela o Argentina la gente ha aprendido a ahorrar con criptomonedas como Bitcoins, que también se usa para las remeses de inmigrantes a América Latina. Hay otras necesidades y el conocimiento entre iguales (peer to peer) a través de lo digital es muy superior allá que aquí.
En América Latina, el consumo colaborativo está bancarizando a la gente para realizar los pagos online y está ayudando a generar confianza a través del uso de la tecnología
Airbnb ha tenido también un gran éxito en los Juegos Olímpicos en Río. También funciona bien en Argentina y en México. Al principio era más para extranjeros, hasta los propios locales decían que preferían hospedar a extranjeros, pero poco a poco va cambiando y empieza a haber un uso más interno.
Que la confianza entre personas se base en la puntuación que da una aplicación, ¿puede ser peligroso?
Yo considero que es un primer paso, una semilla. Acabamos de hacer un informe para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el fomento de la economía colaborativa y la gran oportunidad es ayudar a regenerar la confianza. Existen también estudios del Banco Mundial donde se relaciona el desarrollo económico y la confianza, por lo tanto se puede ayudar a través del aspecto técnico a mejorar la confianza.
Otro aspecto interesante es la economía local. Por ejemplo, el efecto de algo como un grupo de Whatsapp en las favelas es espectacular A nivel de abertura al mundo, de seguridad, de compartir información… Es interesante también como la tecnología puede reducir el coste de acceso a bienes y servicios y como puede impactar en ciertos sitios. Es el precio de la pobreza (poverty penalty), si eres pobre te cuesta más que alguien que no lo es, porque vives en una zona rural, porque el producto que te dan por el mismo precio es peor o porque desconfían de ti y te ponen una tasa más alta.
Has escrito el libro “Vivir mejor con menos”. ¿Es este el mensaje que debemos aprender?
Aunque el título no lo elegí yo, el mensaje sí es este. No es “menos es más”, sino “menos es suficiente”, y vives más tranquilo. La gran esclavitud de generar ingresos a menudo es por deudas y compromisos de pagos. Si parte de tu actividad económica se pasa a bancos de tiempo o a moneda social, tienes un ecosistema de valor que no se basa solo en euros y te haces más resiliente, y es interesante. También se puede ver cómo utilizar los recursos de forma eficiente, que nos cueste menos dinero.

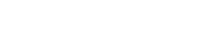










Add Comment