No ha sido nada fácil comprender cómo la sociedad colombiana rechazó, así fuera por la mínima, la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz, imperfecto, con las FARC. Por más de que el acuerdo haya sido posteriormente aprobado por el poder constituido —y representativo, según la Corte Constitucional—, no deja de sorprender ese rechazo a lo que podría entenderse como el principio del fin de la guerra en Colombia. Del principio. No del fin, una tarea que excede por obvias razones a ese acuerdo rechazado por la “mitad más uno” de los votantes del plebiscito.
A partir de la proliferación de mensajes en los medios de comunicación, ya no sólo televisivos, y luego de intentar establecer discusiones desapasionadas con algunos de los opositores del acuerdo, parece oportuno realizar un llamado de atención ante el acto casi automático que realiza una gran parte del mundo conectado a las redes y que determinó, sin duda, una buena parte del estado de opinión de la sociedad colombiana durante la campaña del plebiscito: la replicación de mensajes falsos, mentirosos, tergiversados, malintencionados y poco explorados por las mismas personas que lo comparten, retuitean o distribuyen por sus grupos de Facebook, Twitter o WhatsApp.
La actitud de una ciudadanía crítica ante su oportunidad de refrendar un acuerdo de paz no puede permitirse cometer los mismos errores que los medios de comunicación cuando engañan o mienten
La actitud de una ciudadanía crítica ante su oportunidad —quizás única— de refrendar un acuerdo de paz no puede permitirse cometer los mismos errores que se reprochan a los medios masivos de comunicación cuando engañan o mienten a su audiencia. La crítica sobre la credibilidad de los medios parece obviarse o eliminarse cuando se trata de un vídeo, fotografía, audio o texto que, sólo por el hecho de conectar con una idea preestablecida en nuestro sistema de creencias, es compartida, retuiteada, de forma tanto consciente como automática y que busca, asimismo, una conexión con su propia audiencia, pequeña generalmente, a la que va dirigida: sus amigos de Facebook, sus seguidores de Twitter, sus grupos de WhatsApp.
Por eso mismo resulta muy curioso que, en el momento en el que algún miembro de sus círculos cercanos rompe esa conexión con el sistema aparentemente compartido de creencias o pensamientos —y genera un interrogante sobre el mensaje transmitido: ¿quién ha producido la información? ¿con qué interés? ¿qué fuentes ha utilizado? ¿en qué año fue realizado y documentado? ¿qué contexto informativo determina la veracidad del mensaje? — se establece una batalla campal que normalmente acaba con la reducción de toda lógica argumental a caricaturas binarias de asociaciones descalificativas en contra de un adversario. Ya no se trata de un contacto cercano, de un familiar o amigo, ni siquiera de un “otro” con el que se discute en un intercambio de argumentos. Ese cuestionamiento sobre el mensaje, que rompe la dinámica de tranquilidad mental asumida y estable, es el enemigo a aniquilar, a ridiculizar a través de la adjetivación fácil y maniquea: castro-chavista, comunista, fariano…
La politóloga colombiana experta en temas de paz y seguridad, Viviana García, establecía en sus redes sociales una versión “a la criolla” de la Ley de Godwin, según la cual a medida que una discusión en línea se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se mencione a Hitler o a los nazis tiende a 1. En el caso de la campaña del plebiscito sobre el acuerdo entre el Estado colombiano y las FARC la aplicación de la Ley enuncia que a medida que la discusión se alarga —y los argumentos se acaban— la probabilidad de que se mencione al castro-chavismo, a Maduro, a Cuba o a Venezuela, tiende a 1.
En un afán por desmontar los falsos vídeos que circulan por internet no resulta difícil comprobar la autenticidad y la coherencia de los discursos. En diferentes publicaciones los textos que titulan o reseñan las informaciones supuestamente contenidas en vídeos “impactantes” no tienen nada que ver con las declaraciones de los vídeos mismos. ¿Quienes comparten los vídeos realmente los han visto con atención? ¿Han descubierto ellos mismos que no son “impactantes”? Resulta fácil preguntarse sobre el año de producción de los vídeos a partir de la calidad de las imágenes, de los decorados, hasta de las ropas o que usan los protagonistas. ¿Están contextualizados adecuadamente los vídeos y responden a las condiciones actuales del conflicto colombiano? Ante tantas y diferentes etapas del conflicto armado en Colombia, un vídeo, una información descontextualizada, sacada de los archivos, no puede más que hacer daño a los procesos de paz que son absolutamente frágiles y llenos de obstáculos.
Pareciera como si después de 60 años de conflicto armado la sociedad colombiana no hubiese aprendido que la intolerancia y el odio difundido por cualquier tipo de medio de comunicación y soportado en información tergiversada únicamente genera división y polarización.
La aprobación del acuerdo por el Congreso de la República tampoco ha sanado la disputa y la polarización evidenciada en el resultado del plebiscito. Asimismo, la desinformación y la construcción de mensajes que construyen falsos imaginarios sobre las consecuencias de la aplicación del acuerdo, sólo agregan más tensión en esa sociedad colombiana dividida y fuertemente polarizada.
La construcción de la paz necesita de un sentido crítico sobre la información recibida que impida la generación de falsas expectativas
Es imposible pensar que exista algún colombiano que no quiera la paz. Pero su construcción necesita de un sentido crítico sobre la información recibida que impida la generación de falsas expectativas y, sobre todo, el posicionamiento de falsas consecuencias y asociaciones que conllevan la implementación de los acuerdos. Asumir un sentido crítico frente a la información que se recibe y, sobre todo, que se comparte y difunde, es fundamental para aportar al desarme emocional que el acuerdo de paz ha generado.
Esa mirada crítica sobre la información es un camino necesario para dar un paso adelante en el reconocimiento de la diferencia. En Colombia, la diferencia ha sido siempre excluida, sepultada. El acuerdo de paz firmado con las FARC es una oportunidad para generar un proceso de inclusión político y social de una diferencia histórica, tradicionalmente excluida, en Colombia. La visión del otro y la construcción de consensos sociales a través del diálogo argumentado, sin reduccionismos ni explicaciones binarias, es el único camino que puede seguirse para reconstruir una paz social en Colombia.
Por último, si la sociedad colombiana no confía en sus instituciones, tampoco dará el salto necesario para convertirse en un estado moderno. Pensar —y creer— que con el acuerdo de paz las FARC instaurarán en Colombia un régimen político diferente al actual, es pensar que las instituciones colombianas no tienen un procedimiento representativo garantizado por la Constitución y las leyes vigentes, que el Estado colombiano no cuenta con un sistema de reparto electoral adecuado y, que, por tanto, los colombianos somos absolutamente miopes porque hemos vivido con ese sistema político al menos desde 1991. Y dado el supuesto, a pesar de que no hemos hecho nada por cambiarlo, tampoco queremos que una nueva fuerza política —ya no armada— lo transforme.

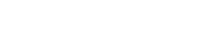
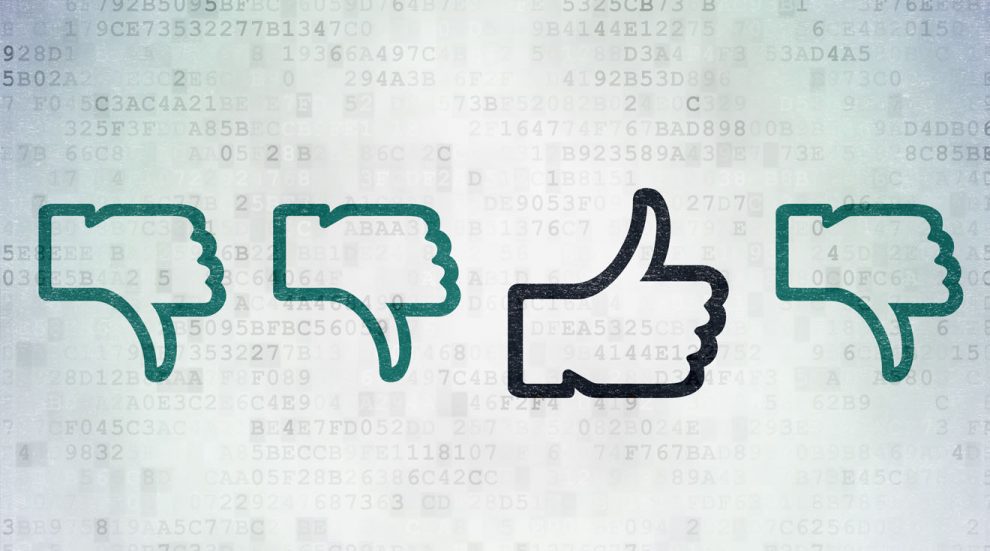









Add Comment