El acuerdo alcanzado entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- es, sin duda, un hito fundacional para el fin del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, y sin demeritar su importancia, no debemos confundir el pacto con la paz misma. Una vez firmado y refrendado el acuerdo, Colombia empieza a enfrentar el verdadero y mayúsculo desafío que significa la construcción de la paz.
Hasta ahora, el debate público ha estado especialmente centrado en los pormenores formales del acuerdo; no se ha emprendido aún un proceso de politización de la sociedad encaminado a reflexionar respecto del posconflicto como un proceso complejo que requiere que los ciudadanos, desde cada uno de los territorios que ocupamos, actuemos como edificadores de las nuevas estructuras culturales, sociales, políticas y económicas necesarias para el logro de la paz.
La paz, no como consigna retórica, sino como estado continuo de realidad, implica desentrañar las causas estructurales de la guerra, para subsanarlas; reconocer el andamiaje institucional y para-institucional que sostiene la violencia, para desmontarlo; entender a profundidad el modelo de desarrollo que nutre el conflicto, para subvertirlo; y desnudar las redes y relaciones de poder que se han beneficiado históricamente de la guerra en Colombia, para derrotarlas. En síntesis, lograr la concreción de esa democracia real que nunca nos ha sido cierta.
La propiedad y explotación tanto de la tierra rural como del suelo urbano, debe ser un eje primario de debate. Merece especial atención la ocupación y uso económico de los territorios que hasta ahora han estado bajo dominio de las FARC, en tanto sabemos que el capitalismo encuentra en el extractivismo una de sus más nocivas actividades. Primera alerta de ello es la participación de Grobocopatel -principal productor de soja del continente- como asesor del acuerdo en temas agrarios y el ya conocido compromiso del gobierno colombiano de proporcionar a la empresa vastas zonas de territorio nacional para el cultivo de soja.
Si la paz de Santos está vaciada de organización y resistencia social puede ser una paz firmada con la pluma de las grandes corporaciones
Si los territorios que dejan las FARC son puestos exclusivamente en manos del Estado, corremos el riesgo de que éstos sean colonizados por la industria extractiva. Bajo un contexto como este, Colombia será víctima de nuevos procesos de despojo, sobreexplotación, expulsión de comunidades, depredación del ambiente e incluso expansión de formas contemporáneas de esclavitud. Si la paz de Santos está vaciada de organización y resistencia social puede ser una paz firmada con la pluma de las grandes corporaciones.
En este mismo sentido, corresponde repensar y reconstruir los territorios urbanos para que emerjan ciudades igualitarias. La eliminación de la estratificación socioeconómica como forma de organización de la vida en las ciudades debe ser un aspecto esencial a discutir. La desigualdad urbana y el inequitativo acceso a la ciudad como derecho tienen su expresión más radicalizada en los estratos socioeconómicos, modelo que no ha sido ni siquiera cuestionado por las izquierdas en Colombia.
Ciudades compartimentadas, excluyentes, exclusivas, desintegradas, explícitamente separadas y jerarquizadas por estratos, no podrán ser territorios que coadyuven al logro de la paz que, tal como se mencionó anteriormente, significa la concreción de la democracia, entendida ésta como la garantía universal de los derechos sociales, civiles, económicos y políticos.
El acuerdo es la llave de entrada. El camino está por trazar y deberá llevarnos a lograr que la paz sea el sustrato de un nuevo pacto social en Colombia que, empujado y definido “desde abajo”, construya las bases para un país soberano, justo e igualitario. Será un proceso largo con peligrosos obstáculos y enemigos. En el pueblo organizado y en la defensa de los territorios está contenida la fuerza para atravesarlos y el arma para derrotarlos.

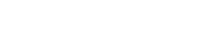










Add Comment