Ivonne Guzmán Cifuentes trabajó durante varios años en la Corporación Observatorio para la Paz y en el Ministerio de Cultura en Colombia. Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Javeriana y Especialista en Desarrollo Humano, ha puesto en marcha iniciativas relacionadas con la cultura y la pedagogía para la paz en diferentes municipios colombianos. Ha trabajado en atención a comunidades en situación de vulnerabilidad y ha desarrollado estrategias educativas a partir de la innovación pedagógica. Su visión holística sobre la construcción de la paz a partir de un proceso educativo y cultural vincula la transformación pedagógica de largo plazo con la urgencia del trabajo con la ciudadanía ante la firma urgente de un acuerdo de paz en Colombia.
¿Pedagogía de paz?
Es un área de la educación y de la investigación para la paz que comprende la pedagogía como una herramienta de transformación del ser humano y de sus realidades sociales. Puede semejarse a la no violencia como una forma de acción política, social y cultural.
¿Somos capaces de aprender la violencia?
Sí, desde luego. La pedagogía de paz asume que tanto la paz como la guerra son conceptos y prácticas que se aprenden y tienen, sobre todo, un sustrato cultural.
¿La pedagogía para la paz busca desaprender la violencia?
La práctica de la pedagogía de paz implica la revisión y el trabajo sobre los imaginarios y representaciones sociales como prácticas colectivas que sustentan la construcción tanto de la paz como de la violencia.
Una disciplina de estudio.
El campo de acción de la pedagogía de paz parte de un referente antropológico del ser humano en esa relación existente entre la paz y la violencia y también desde las diferentes formas en las que nos educamos y realizamos los procesos educativos. Puede considerarse como una apropiación de aprendizajes, no solo interdisciplinares, sino también populares, culturales y comunitarios. Se trata de una formación integral de la persona para su realización en la sociedad.
La pedagogía contribuye a transformar un sistema de creencias, valores, percepciones e incluso actitudes que requiere una sociedad en búsqueda de asumir y tratar sus conflictos por vías pacíficas
¿Qué papel juega la pedagogía?
La pedagogía facilita encontrarle sentido a la paz y contribuye a transformar un sistema de creencias, valores, percepciones e incluso actitudes que requiere una sociedad en búsqueda de asumir y tratar sus conflictos por vías pacíficas.
Con múltiples enfoques.
Como en todo campo en las ciencias sociales, la pedagogía para la paz tiene diversos enfoques. Yo he trabajado desde una visión holística y compleja que reconoce las múltiples dimensiones que implica la construcción de la paz. Es la única manera de asumir un proyecto educativo de transformación.
¿Cómo se aprende la paz?
Es fundamental identificar la diferencia entre la paz, la violencia y el conflicto. El conflicto es connatural al ser humano y hay diferentes maneras de abordarlo. Podemos tramitarlo, resolverlo o expresarlo. Como el conflicto no siempre deriva en violencia, podemos entender que hay múltiples maneras de comprender y construir la paz.
¿Aspiramos a una paz perfecta?
Es imposible. Es necesario asumir que la paz es imperfecta o perfectible. No hay un único estado absoluto de paz, aunque en algunas culturas o expresiones más espirituales o religiosas se hable de un estado superior de conciencia.
¿Qué podemos hacer en Colombia?
En sociedades tan conflictivas como la colombiana, lo más importante es entender una reinterpretación del ser humano en su relación con los otros. Es fundamental, por ejemplo, fortalecer procesos y comportamientos que lleven a la empatía, a desarticular la centralidad histórica que tiene la violencia en nuestra construcción humana y como sociedad. Si desarticulamos las múltiples violencias que existen sobre todo en lo cotidiano, en lo local, se pueden tanto reconocer los elementos que alimentan un imaginario de la violencia como replantear esas mismas relaciones. Ahí está la clave del cambio, en desarmar los espíritus y las prácticas cotidianas.
La pedagogía de paz ha identificado múltiples concepciones y visiones sobre la paz y ha demostrado que hay muchas formas de construirla
¿Hay alternativas creativas?
Trabajé también algunos años ligada a procesos artísticos que favorecían nuevas formas de expresión del conflicto. Creo que el arte tiene un gran potencial para construir educación o cultura de paz. El arte permite desarticular una única visión del ser humano y ayuda a fortalecer o a renacer la creatividad que es connatural a la humanidad.
¿Qué aportes ha realizado la pedagogía de paz en Colombia?
Las organizaciones cercanas a la pedagogía de paz en Colombia han ayudado a redimensionar la paz. Han identificado múltiples concepciones y visiones sobre la paz al tiempo que han demostrado que hay muchas formas de construirla. Al mismo tiempo, creo que la pedagogía de paz ha ayudado a la construcción de una infraestructura básica sobre y para la paz como elemento central en la sociedad colombiana. Es un campo que se ha desarrollado mucho en sectores educativos y también en el mundo social y local. Por último, vale la pena resaltar el protagonismo que han logrado las víctimas en los últimos años. Sin esa infraestructura de paz este logro hubiera sido imposible.
¿Las múltiples visiones no son más bien una complejidad añadida?
En ciertas ocasiones como la actual coyuntura del proceso de paz es, sin duda, una problemática la falta de consenso y unidad sobre esa concepción de la paz, pero es muy importante el trabajo realizado para comprender que la paz va mucho más allá del silenciamiento de las armas. Es fundamental además comprender la paz de una manera contextualizada y diferenciada. En los últimos años también ha habido un posicionamiento de la diversidad en grupos específicos como las mujeres o el colectivo LGTBI. Reconocer esas identidades y esas diferencias es también un paso importante hacia la paz.
¿El triunfo del “no” en el plebiscito sobre el acuerdo en Colombia obedeció a una falta de pedagogía sobre los pactos firmados con las FARC?
Indudablemente sí, aunque es fundamental la distinción entre la pedagogía de paz y la pedagogía sobre el acuerdo. Hay un reto importante en explicar al ciudadano, de forma masiva, la dimensión de lo que significa construir paz, sobre todo en aquellos que no han sufrido la guerra en carne propia. La pedagogía sobre el acuerdo ha sido muy complicada porque parecía que corriéramos en tres tiempos: los tiempos de la política, los tiempos de los cambios culturales y los tiempos de los cambios estructurales. Un acuerdo sumamente técnico, que estuvo blindado para la opinión pública durante mucho tiempo, que ha significado un cambio drástico en la política colombiana al pasar de una paz negativa a una paz positiva… son elementos que hacen que la lectura del acuerdo –además de las 300 páginas– no sea nada fácil.
¿Los tiempos tampoco ayudaron?
Sin duda estos procesos de transformación ciudadana hacia la cultura de paz llevan tiempo y, en el caso de los acuerdos con las FARC, la implicación ciudadana para la refrendación de la firma del acuerdo fue relativamente corta.
¿Poco tiempo y resultados sorpresivos?
Ha sido muy difícil, en poco tiempo, articular en el mismo proyecto a las organizaciones sociales que de repente vieron una posibilidad real de asumir o vivir en el postconflicto. Sin embargo, fue muy esperanzador ver la movilización social una vez se conoció la derrota de la ratificación del acuerdo en el plebiscito. Ese gran diálogo nacional que se esperaba antes de la votación emergió a partir de los resultados inesperados y, ayudados por las voces y, de algún modo, las presiones de la comunidad internacional, se ha reactivado esa esperanza de estar un paso más cerca de la paz.
¿Qué retos le quedan a Colombia en su búsqueda de la paz?
Tenemos aún muchas barreras. Debemos trabajar sobre el dilema entre la paz territorial y el trabajo en lo nacional, una dicotomía muy presente y poco trabajada en los medios de comunicación. Aún tenemos pendiente también que el ciudadano pueda interesarse más por la paz y logre salir de la dicotomía entre la paz y la guerra, que deje de pensar que la paz no se limita al acuerdo con las FARC y que, por supuesto, ese acuerdo no puede resolver todos los temas estructurales que le interesan a la mayoría de colombianos.
Hay muchos ciudadanos que no se convencerán nunca
La paz implica un trabajo social en reconocer el papel que debe jugar la ciudadanía que no ha vivido la guerra.
El papel de las universidades ha sido fundamental en su apoyo a los acuerdos, pero necesitan pasar del carácter técnico a la acción social
¿Cómo afrontan el problema las generaciones que están tan lejos del inicio de la violencia?
Hay un reto muy importante en la recuperación de los procesos históricos del país porque tenemos una generación de votantes que vivieron en la última década con una guerra absolutamente posicionada pero que no tienen un conocimiento básico sobre el origen y las causas del conflicto armado en Colombia. Ha sido una generación educada por los medios masivos y que no ha recibido una explicación contextual adecuada para saber de qué conflicto hablamos.
¿Son la generación que se emociona con las series de Netflix?
Hay que quitar el morbo emocional de la guerra, de las grandes hazañas, capturas, y pasar del ámbito educativo a la acción social. Como colombianos necesitamos pensar no solamente en función de las víctimas sino sobre todo en la no repetición. Debemos entender además que este es sólo un acuerdo con un actor del conflicto sin olvidar que en los territorios están reposicionándose otros nuevos actores, como los neo paramilitares, y que los asesinatos a líderes sociales en los últimos meses son episodios que exigen una acción social contundente para limitar al máximo las prácticas que hacen retroceder cualquier iniciativa de paz.
¿Qué papel juegan las Universidades en este proceso?
El papel de las universidades ha sido fundamental en su apoyo a los acuerdos, pero necesitan pasar del carácter técnico a la acción social. Tanto ellas como las organizaciones sociales deben acompañar la implementación de los acuerdos, deben propiciar un diálogo de saberes para que la ciudadanía tenga en ellas una opción para comprender de forma objetiva lo que no entiende, lo técnico, y deben, sobre todo, fiscalizar, a través del diálogo, la acción y la información que los medios de comunicación producen y difunden sobre este y otros procesos de paz. Por último, necesitan pensar en nuevas formas de relación entre un estado tradicionalmente alejado de la ciudadanía y su propia sociedad.
Tienen bastante tarea…
Sí, y claro, es su deber transmitir y divulgar, ya que los medios no lo hacen, cómo un acuerdo de paz puede influir en mejorar la vida cotidiana de las personas, una estrategia que, curiosamente, funcionó muy bien en la campaña del “no”.

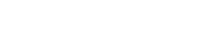










Add Comment