Situados en el debate global sobre el rol de la escuela en la posmodernidad y sobre la configuración que deben tener los sistemas educativos para permitir la construcción de una sociedad más justa y una ciudadanía más conectada con la globalización, analizar el caso de Chile resulta sumamente significativo.
Recientes investigaciones han evidenciado cómo la educación en Chile se ha ido transformando en uno de los modelos de mayor promoción de inequidad y estratificación social en el mundo.
Si hacemos una revisión histórica del caso, observamos que durante los años ochenta, y dentro de la agenda de reformas neoliberales que se llevaron a cabo en distintos sectores, Chile implementó en educación una estrategia basada en el libertad de elección de las escuelas por parte de las familias y de promoción de la competencia entre los centros de enseñanza. Como resultado de estas reformas, Chile se convirtió en el mayor cuasi-mercado educativo de Latinoamérica.
Para entender este escenario, podemos analizar cómo determinadas características del modelo han tenido una mayor incidencia en esta realidad:
En primer lugar, se trata de un modelo diversificado, en el que conviven centros públicos, concertados y privados. Todos amparados bajo la premisa de la libre elección.
En segundo lugar, en relación al financiamiento público, éste se organiza a partir de la existencia de vouchers o copago, donde el Estado aporta a los dueños de las escuelas una cantidad fija por cada estudiante matriculado en centros de enseñanza públicos o concertados.
En tercer lugar, se busca promover la competencia entre centros de enseñanza a partir de la libre elección por parte de las familias y la descentralización, a nivel municipal, de la gestión de los centros públicos.
La libertad de elección de centro intensifica los procesos de estratificación y segregación entre la ciudadanía y entre las escuelas
Finalmente, se trata de un modelo que permite la selección del estudiantado por parte de los centros educativos concertados y privados, a partir de determinados atributos funcionales, y no promotores de integración ni equidad social.
Los defensores de este tipo de políticas de elección escolar argumentan que una mayor capacidad de elección entre las familias aumentaría la competitividad entre los centros y generaría mejoras en la eficiencia del sistema. Además, los estudiantes de familias con menores recursos se verían beneficiados por la posibilidad de asistir a centros educativos de mayor calidad. Sin embargo, estudios recientes nos muestran que la libertad de elección de centro de enseñanza intensifica activamente los procesos de estratificación y segregación entre la ciudadanía y entre las escuelas.
Además, respecto a la posibilidad que el sistema otorga a los centros de poder elegir al estudiantado, se ha identificado que la competencia entre éstos se focaliza más en atraer a los mejores estudiantes y no en favorecer la inclusión y mejorar la calidad educativa.
Cómo resultado de estas políticas, la gestión privada se ha ido incrementando de manera significativa. Al inicio de la década de los noventa, el porcentaje de estudiantes matriculados en centros privados se situaba en torno al 40%. Al año 2011, el porcentaje de estudiantes matriculados en centros de titularidad privada ya era superior al de la titularidad pública, situación que se mantiene hasta hoy.
Hacia un sistema de educación pública coherente
Durante las últimas dos décadas se han implementado distintas reformas que buscan incrementar los recursos de las escuelas de menor rendimiento y del estudiantado más vulnerable. Sin embargo, los rasgos característicos de este sistema educativo se han mantenido intactos hasta la actualidad.
Por esta razón, la actual reforma educativa que el MINEDUC intenta promover en Chile desde el año 2015, apuesta por convertirse en una oportunidad histórica de transformación social en pos de mayor equidad y justicia para la ciudadanía.
En el marco del debate sobre este proyecto reformista, existen tres elementos que son los que más controversia han generado y que vale la pena analizar con más detalle:
Fin del Lucro: el proyecto busca evitar que existan establecimientos que generen utilidades a partir de recursos públicos y más aún cuando no se puede validar la calidad educativa de los mismos. Se establece que quienes quieran seguir en el rubro educacional, tienen la obligación de transformarse en persona jurídica sin fines de lucro. Si no están dispuestos, deben convertirse en un colegio particular pagado (perdiendo la subvención del Estado) o cerrar el recinto.
Fin del Copago o Voucher: el modelo actual de copago ha ido generando en el tiempo una fuerte discriminación y promoción de la desigualdad. Las familias con menos recursos quedan excluidas de estos establecimientos por no tener la posibilidad de pagar, estratificándose la educación según capacidad de pago. Acá se sostiene que en un plazo de diez años, el gobierno irá asumiendo gradualmente parte del copago que hacen las familias, hasta cubrirlo por completo. Al mismo tiempo se irá aumentando la subvención del Estado a las escuelas públicas, para igualar los ingresos de ambos tipos de establecimiento.
Fin de la Selección: se buscará prohibir la selección en cualquier recinto que reciba aportes del Estado. Se creará un sistema de admisión centralizado y aquellos colegios que se vean sobrepasados en su capacidad, deberán realizar un sorteo aleatorio entre los futuros estudiantes.
Todas estas medidas dan luces al menos de un diagnóstico acertado respecto a las deficiencias y perversiones del sistema educativo, y dejan de manifiesto la necesidad de transformarlo en un ente más inclusivo. Desde este punto de vista, la expectativas pueden ser positivas. Sin embargo, la reforma no solo debe enfrentarse al desafío de superar el status quo precedente. Recientes informes de la Universidad de Chicago y de la Universidad Católica de Chile nos muestran que la organización educativa de Chile favorece explícitamente la estratificación social, generando marginalidad, cosificando a las elites, y estancando la movilidad social.
Por tanto, resulta fundamental fortalecer el potencial inclusivo del sistema educativo chileno y mejorar su calidad en todos los centros de enseñanza, más aún en aquellos con financiamiento público.
La educación pública debe ser democrática, asequible y justa. Pero sobre todo, debe ser capaz de proporcionar equitativamente las herramientas que permitan a la ciudadanía en su conjunto, comprender el significado de todos los símbolos identitarios, culturales y políticos que organizan la sociedad. Éste es sin duda el mayor desafío que tiene Chile en materia educativa, pero lamentablemente aún se está lejos.

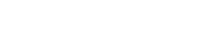
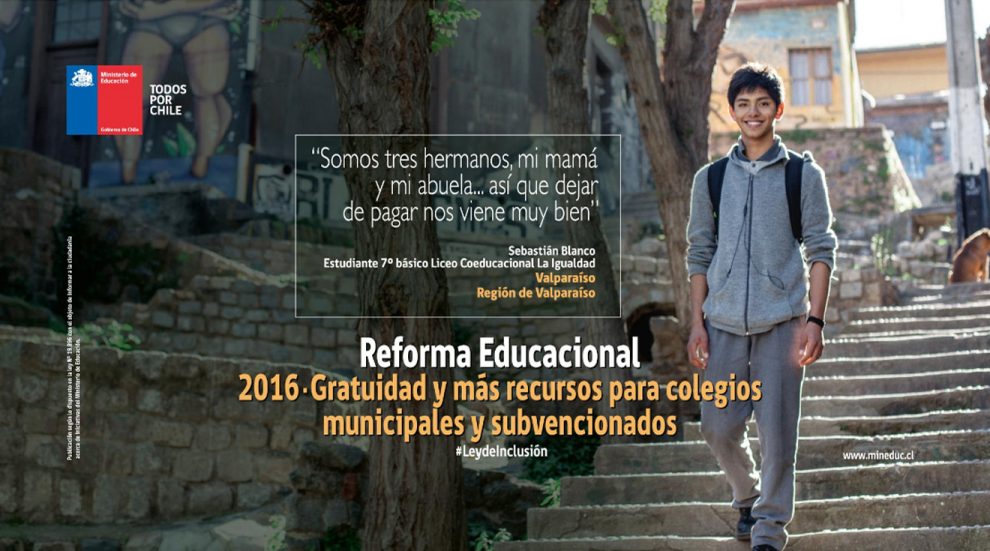









Add Comment