La vida móvil es última etapa lógica de la evolución de la comunicación mediada y de la cultura. Del códice al libro de bolsillo, del receptor de radio a lámparas al transistor, de la televisión omnipresente en el salón a la TV en portátil o móvil, de la biblioteca monástica a la biblioteca doméstica, de la gran sala de cine de estreno al visionado primero familiar y luego individual, de la computadora de los años 50 que necesita el espacio de un salón a la tableta, del pasquín fijado en la pared al periódico distribuido en quioscos. Es una constante histórica la tendencia a que la mediación tecnológica se miniaturice y se haga transportable, y ahora vemos cómo se cumple en este aspecto el dictum de McLuhan: el medio es el mensaje. Las “pantallas”, pues, no desaparecerán… hasta que sean sustituidas por un nuevo elemento más ligero, más móvil, más sutil incluso, que absorba, sintetice, potencie y reproponga los potenciales comunicativos de los elementos de la evolución previa.
Así las cosas, educar sin “pantallas” ha dejado de ser una opción. Cabe pues hacerse las preguntas pertinentes para hallar una posible salida a la perplejidad actual de educadores y padres. Trataré de anotar algunas.
La tecnología no es interesante, excepto para Julio Verne o Bill Gates. Por sí misma no interesa más que a una minoría de especialistas. Nadie se entusiasma ante una lavadora. La tecnología que atrae y apasiona es la que nos relaciona con otros seres humanos. Se cumple uno de los axiomas fundamentales de la recepción de la comunicación: ¿Qué interesa a la gente? Lo que hace la otra gente. No son “las pantallas”, son las personas.
Parafraseando a Bill Clinton y la economía: “¡Son las personas, estúpido!”. La telefonía móvil ha obrado un milagro como el que realizó la electricidad. Esta acabó con las largas noches de soledad y frío, el móvil ha terminado con el aislamiento entre las personas: pregunten a los migrantes si temen que el contacto vía smartphone les aísle. Igual que nos educaron para vivir con luz eléctrica hemos de educar para vivir con móvil. “Nene, es hora de dormir, apaga la luz”, me decían mis padres al acostarme.
La tecnología por sí misma no interesa. Nadie se entusiasma ante una lavadora. La que atrae y apasiona es la que nos relaciona con otros seres humanos
¿Vamos a privar a los adolescentes de una de sus formas primordiales de crecimiento personal y socialización, que es el contraste entre iguales? Porque de eso y no otra cosa van “las pantallas”. Seria arriesgado hacerlo en una sociedad en la que no existen ritos de paso para los jóvenes y estos pugnan por construirse a si mismos mediante el reconocimiento de los otros y con los otros en un entorno caótico e incierto.
La motivación no es cosa fácil, porque motivar no es entusiasmar, arengar o acompañar: motivar es conseguir que alguien haga algo que no quiere hacer. Y es imposible motivar en el aburrimiento, con lo que se llega al más difícil todavía: aprender no tiene porqué ser divertido pero debe ser interesante.
Sin atención y concentración no hay aprendizaje. Para que una y otra se produzcan es necesario haber pasado por la etapa de la motivación: lo difícil no es concentrarse, el problema reside en lo que lleva a decidirse a hacerlo. ¿Sabemos ayudar a realizar ese recorrido que empieza en el interés y acaba en el centramiento?
El problema no es la socialización vía comunicación digital sino la inmediatez de la relación y la rapidez y fugacidad del contacto. ¿Pero acaso no ha evolucionado cuantitativa y cualitativamente la capacidad humana de manejo de información en los últimos tres siglos y de relación con un número de personas impensable en la sociedad rural? Cuando se inventó el tren se creía que a la velocidad de 20 kmph el sistema nervioso humano se colapsaría; cuando mi abuelo supo que iba a estudiar bachillerato recomendó a mis padres que me llevaran al médico para que no me “cogiera algo en la cabeza”.
Lo sangrante del asunto es el contraste entre el ritmo de la escuela y el ritmo de la vida móvil, tanto social como lúdica en los adolescentes. La escuela parece quedarse atrás pero quienes lo hacen son los alumnos que no alcanzan a seguir la formación adecuada, condenados con ello a formar parte de los ciudadanos desechables que genera el neocapitalismo corporativo. La escuela es el salvavidas de los más débiles; ¿cómo podemos entonces hablar su mismo lenguaje para que suban a bordo y permanezcan en la nave? Seguro que no hablando un lenguaje que no entienden y rechazando sus usos y costumbres. Enseñar es comunicar, pero sobre todo es traducir.
Lo que pone de manifiesto en el aula la nueva realidad de la vida móvil no es una mera cuestión psicológica o conductual y va más allá de cuestiones relacionadas con el interés o desinterés, la atención o su déficit, la disciplina o el desorden; se trata de algo más profundo. Nos enfrentamos a la necesidad de una revolución cultural y educativa que replantee desde la raíz el aprendizaje y el ejercicio de la lectura, de la escritura y del estudio, no en términos de habilidades y competencias sino en los de una nueva forma de encarar la adquisición global de conocimiento. Se trata de un salto cualitativo como el que nos hizo transcurrir de la lectura en voz alta a la lectura personal e interna, como el que nos llevó a superar la lectura pública en voz alta a la individual, pasando por la subvocálica, que subsiste en algunas personas de edad, ciudadanos de entornos rurales o de reciente alfabetización. ¿Es la presente etapa una fase intermedia “subvocálica” titubeante y confusa? No se trata ya sólo de los medios, su uso y lo apropiado de las circunstancias en que tal uso ocurre, es la transformación de una civilización que se halla en puertas y que solamente alcanzamos a vislumbrar. El reto no es para las pantallas, para los maestros o para los alumnos, es para la educación en su entera concepción: la educación en la vida móvil.

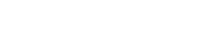










Los hiperestímulos de las pantallas son muy peligrosos, hay que hacer más actividades en familia con los niños.
Es improbable encontrar a blogers con conocimientos sobre este tema , pero creo que sabes de lo que estás comentando. Gracias compartir información como este.