Tras cinco semanas de confinamiento empiezo a preocuparme. No precisamente por el curso de la pandemia en sí mismo, sino más bien por mis sensaciones subjetivas respecto a lo que ocurre, a cómo debo comportarme y cómo me apetece hacerlo. Intentaré explicarme procurando no ser víctima del efecto Dunning-Kruger (un sesgo cognitivo según el cual, las personas con menos habilidades, capacidades y conocimientos tienden a sobrestimar esas mismas habilidades, capacidades y conocimientos. Resumiendo: cuanto menos sabemos, más creemos saber).
Confieso que cuando se empezó a oír hablar de la epidemia por coronavirus en Wuhan la subestimé, pensé que no sería peor que una temporada de gripe con incidencia elevada, algo incomparable a una gripe pandémica, y por supuesto que no se trataba de la “enfermedad X”. Como médico, especialista en medicina preventiva y salud pública, sabía cómo se habían comportado otras epidemias por coronavirus (SARS y MERS), el zika, etc. Soy consciente de la carga de enfermedad que supone cada año la gripe estacional y el impacto que puede tener una pandemia de gripe, actualmente infravalorado porque, por fortuna, en 2009 muchas de las personas nacidas antes de 1957 tenían un cierto nivel de inmunidad que limitó la afectación en las edades más avanzadas, normalmente las más vulnerables a la gripe. Hasta que no empezó la epidemia en Italia creía que la COVID-19 sería una cosa de poca importancia que pasaría sin pena ni gloria. Me equivoqué, como casi todos.
No me dedico a la vigilancia epidemiologia ni al control de emergencias por enfermedades transmisibles, aunque sí a su prevención cuando se dispone de vacunas, pues ésta es mi área de trabajo desde hace cerca de 30 años. Pero he observado que, incluso los que lo hacen y conocen bien su oficio, cuando iniciaron la fase de contención, y objetivamente sabían lo que probablemente iba a suceder – pues ya preparaban planes para la fase de mitigación-, a nivel emocional no percibían la gravedad del asunto; no estaban asustados, no creían lo que sabían. Ni qué decir tiene el resto de la sociedad, en esos primeros momentos de amplia ignorancia, la postura general era bastante humilde, se esperaba que los expertos indicasen que hacer y se quería confiar en ellos.
Por eso, cuando se empezaron a organizar los servicios sanitarios para responder a la pandemia y cuando, hace cinco semanas, se estableció el confinamiento, lo acepté de buen grado -como la mayoría de la población-, porque estaba convencido de que en esos momentos lo que había que hacer era seguir las indicaciones de los responsables, sin intentar defender mi opinión en los aspectos en los que discrepaba, como por ejemplo, el hecho de no poder salir a andar solo por el campo sin tener contacto con nadie.
Aunque no me gustó, acepté el establecimiento del estado de alarma y la explicación de que este era necesario para gestionar la crisis. Incluso he intentado ser benévolo y comprender la puesta en escena utilizada por el gobierno central para darnos el parte diario de la epidemia con una imagen, a mi juicio, más propia del siglo XIX que del XXI. Y no es que me oponga a la intervención del ejército u otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es evidente que en circunstancias como esta, o en otras catástrofes, han de intervenir. Lo respeto, y es incluso admirable, pero no hace falta que salgan cada día en la TV altos mandos uniformados para contar detalladamente las actividades realizadas. Por cierto, en algunos casos mostrando ciertas dificultades en sus habilidades de comunicación. Si algo he tenido claro desde el principio es que “Esto no es una guerra”, y, tras cinco semanas de confinamiento, cada vez tolero peor la comparación. Me está pasando lo que comenta Lola Garcia en la Vanguardia, como a los ciudadanos que “buscan contra quién combatir y no hallan a un villano foráneo, sino a sus propios gobernantes” ( )
Tampoco me han gustado los largos discursos y ruedas de prensa ofrecidas por los gobiernos y los presidentes, tanto centrales como autonómicos (en mi caso los de Cataluña). No es un consuelo que los haya peores, como Donald Trump o Jair Bolsonaro. Qué envidia escuchar a Ángela Merkel dar explicaciones de la gestión de la epidemia en Alemania. Tampoco salen muy favorecidos los periodistas en las ruedas de prensa, haciendo preguntas más inteligentes e inquisitivas conforme han ido pasando los días. Tanto por parte de los que preguntan como de los que responden se va consolidando el efecto Dunning-Kruger que antes comentaba.
Si bien, al principio de la pandemia toleraba los mensajes algo simplistas y las estrategias de “café para todos” por la urgencia de responder con conocimientos limitados a un grave problema que no permitía esperar. A estas alturas de la pandemia, considero exigible que nos traten como adultos responsables, no como a niños pequeños. Aunque se ignoran muchas cuestiones, los conocimientos han aumentado de forma asombrosa, lo que permite plantear respuestas más variadas y complejas, contar con una sociedad que ha demostrado su disciplina y ganas de colaborar y permitirle participar en la solución corresponsabilizándose. Hay ejemplos en Europa que muestran que se podía salir a pasear con los niños, o a correr, sin riesgo.
Por todo esto, como comentaba al principio, empiezo a preocuparme porque cada vez me cuesta más seguir las instrucciones que me indican mis gobernantes y aunque quiero comportarme como hasta ahora -guardando mis discrepancias y actuando coordinadamente con el conjunto de la sociedad para conseguir superar la pandemia #EsteVirusLoParamosUnidos-, cada vez tengo menos ganas de hacerlo. Empieza a apetecerme ir por libre, saltarme el confinamiento, ir a comer a casa de algún amigo que como yo lleva más de quince días -realmente 5 semanas-) sin síntomas de enfermedad y sin tener contacto con nadie, por lo que no representamos ningún peligro el uno para el otro, o salir a pasear, con una bolsa de la compra y evitando que me pillen para no tener que pagar ninguna multa. Aunque sigo pensando que no debo hacerlo.
Nota: En el conjunto de España hoy (20 de abril) se han superado los 200.000 casos confirmados de COVID-19 y el número oficial de muertos es de 20.852. La pandemia de gripe de 1918, conocida como la Gripe Española, se calcula que en nuestro país alcanzó los 8 millones de personas infectadas y 300.000 personas fallecidas. ¿Nos podemos imaginar cómo lo gestionaríamos si volviese a suceder algo similar?

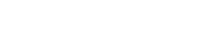










Add Comment