¿En qué consiste este modelo? Habría que recordar que Gran Hermano –Big Brother– fue, antes que programa televisivo, un personaje de 1984, la memorable novela de George Orwell. Un jefe absolutista que ejercía una supervigilancia sobre todos y que aparecía en las pantallas para dar instrucciones a sus súbditos. Un personaje, pues, que estaba en sintonía con las dictaduras totalitarias que imperaban en Europa en la época en que Orwell escribió su libro.
El personaje era, pues, el modelo simbólico y la expresión del poder político absoluto. Y funcionaba como un elemento más de una distopía crítica contra el totalitarismo.
El Gran hermano televisivo
Luego, cuando ya se han superado las dictaduras y en tiempos democráticos aunque de hegemonía televisiva –finales del siglo XX– surge de nuevo Gran hermano, pero esta vez con formato de entretenimiento, como un reality show. Y, paradójicamente, no consiste ya en un elemento crítico, sino como un elemento perfectamente funcional con el modelo social dominante.
En ese contexto, se presentó en su día –en torno al año 2000– como una experiencia antropológica, una suerte de novedosa investigación social. Y en su promoción prometía desvelar una parte secreta del alma humana. Bastaba, simplemente, con encerrar en una casa –transparente a los ojos de las audiencias televisivas– a unas cuantas personas y observarles sistemáticamente.
El modelo “Gran Hermano” es el que, a través de estrategias diversas, parece que empieza a implantarse en algunas aulas y en los centros educativos
Pero al cabo de los años y tras numerosas ediciones del programa en diversas modalidades, ya sabemos que Gran Hermano no logró nunca –ni siquiera lo pretendió– desvelar ningún secreto del alma humana. Sí sabemos, en cambio, que ha colaborado en uno de los procesos claves emprendidos por la industria cultural de la denominada post-modernidad: la promoción del proceso de constante individualización que parece exigir el capitalismo avanzado en el que vivimos.
Y para ello aprovechaba todo el potencial que le brindaban las nuevas tecnologías de telecomunicación. El Gran Hermano televisivo introducía y consolidaba en la escena social dos nuevos poderes centrados en la televisión y que estaban arraigando con fuerza: a) El de la misma televisión, que empezaba a poder manipular a su antojo a quienes se ponían delante de la cámara mediante formatos como el del reality show; y b) El de los espectadores, que empezaban a experimentar la sensación morbosa de poder ejercer una suerte de supervigilancia sobre algunos de sus congéneres.
Manipulación, supervigilancia y narcisismo
Tanto en la distopía de Orwell como en la más funcional televisión de principios del siglo XXI, el mecanismo simbólico del modelo es similar. Y, en todo caso, en el del programa de televisión confluyen elementos de la novela y elementos propios del sistema televisivo: la demostración de la supervigilancia como un mecanismo de poder; la evidencia del ejercicio del poder a distancia y casi total a través de las telecomunicaciones; y la capacidad del sistema televisivo de desvelar la intimidad de las personas.
Este es el modelo Gran hermano.
Pues bien, en la actualidad, ese modelo es el que, a través de estrategias diversas, parece que empieza a implantarse en algunas aulas y en los centros educativos. Si de hecho no es aún una realidad de alcance, sí empieza a ser una tendencia emergente.
Veamos, a continuación, tres casos en los que se adivina, aunque con distintas variables, cómo este modelo pugna por introducirse sibilinamente en el mundo educativo.
En nombre del orden y la seguridad
Primer caso, un instituto de educación secundaria español de la Seu d’Urgell, provincia de Lleida, España.
Las cámaras de videovigilancia se instalaron de un día para otro en algunas de las aulas del centro. Según profesores y directivos, con el objeto de supervisar a los alumnos, porque, entre clase y clase, estos organizaban demasiado ruido.
Sin embargo, los alumnos afectados y algunos padres protestaron y lanzaron una campaña –en la Red y en el municipio– contra lo que ellos mismos denominaron una manipulación de estilo de Gran hermano. La campaña tuvo éxito, se expandió y llegó a los medios de comunicación. Por eso, tal vez, tanto la dirección del centro, como las autoridades educativas, abortaron casi de inmediato la iniciativa.
Pero el intento no debe caer en el olvido. Porque ¿qué hubiera sucedido sin la contestación que se organizó?, o ¿Qué puede suceder en otros centros en los que no se de contestación?
En todo caso, el modelo Gran hermano emerge en esta circunstancia como desarrollo de un proyecto de extensión de la vigilancia y, en nombre del orden y la seguridad, para prevenir conductas disfuncionales. Nos recuerda, por tanto, más al modelo de 1984 que al del reality show. Se trata de una primera estrategia que podríamos llamar estrategia de la seguridad.
Mecanismo de investigación para la innovación
Segundo caso, EEUU. Una iniciativa de la Fundación Melinda and Bill Gates que ha durado varios años y llega a su conclusión durante estos días.
Se trataba, según los organizadores, de identificar las mejores prácticas educativas en las aulas para promover buenos ejemplos y aprendizaje horizontal entre el profesorado. ¿Cómo? Otra vez la vigilancia mediante cámaras: cámaras de vídeo que grababan sin restricción ninguna las clases, para poder, así, observar a los profesores, sus métodos y sus actividades.
Según Bill Gates, con esas cámaras en las aulas, los profesores no sólo tendrían la oportunidad de disponer de feedback de sus acciones y, así, auto-evaluar sus propias clases y mejorarlas, sino que tendrían acceso a observar y aprender de los mejores profesores del país.
¿Qué sucedería en la práctica si este sistema de las cámaras permanece y funciona como un sistema? ¿No estaríamos ante la instalación de un mecanismo permanente de supervigilancia?
Atendiendo a los datos de la Fundación Melinda y Bill Gates, solo con invertir 5.000 millones de dólares en instalar cámaras en todas la aulas de EEUU, la educación en el país mejoraría automáticamente.
La propuesta desde un punto de vista metodológico aparenta ser correcta. Se observa y se registra una práctica en el aula; se cataloga y se categoriza; se evalúa y se establece, si corresponde, como modelo; y se difunde. O sea, auto-observación y emulación, al mismo tiempo.
Pero ¿qué sucedería en la práctica si este sistema de las cámaras permanece y funciona como un sistema? ¿No estaríamos ante la instalación de un mecanismo permanente de supervigilancia? Y ¿a dónde nos llevaría este sistema?
Pues nada más y nada menos, a que los estudiantes y los profesores podrían ser –de hecho, serían– cotidianamente vistos o “espiados” por miles de colegas mientras desarrollan su actividad normal en clase. A que las aulas perderían intimidad y singularidad. A que una parte del profesorado y de los estudiantes podría caer en la tentación de actuar, no para su público inmediato, sino para la cámara. A que, de este modo, las conductas de casi todos se espectacularizarían. A que se llegaran a establecer listas de éxitos entre profesores. Y a que su reputación –la de los profesores; pero tal vez quizá también la de los estudiantes– se convertiría en una especie de activo bursátil con valores constantemente cambiantes, que dependerían del éxito que alcanzaran ante un público masivo.
¿Estamos o no cerca del modelo Gran Hermano?
Efectivamente, podemos apreciar en esta propuesta de los Gates algunos de los rasgos más característicos del citado modelo: supervigilancia, público masivo, control a distancia y la posibilidad de emergencia de una especie de narcisismo colectivo… Sin descartar el riesgo, previsible, de que un poder –cualquiera que sea este: autoridades, sindicatos, directivos, o, simplemente, la “multitud”– pueda utilizar las grabaciones de las clases para manipular a los profesores y estudiantes.
En este caso, como hemos visto, la instalación de las cámaras se hace en nombre de la promoción de la investigación para mejorar la eficiencia del sistema educativo. Es la estrategia que podemos llamar de la innovación.
Para promocionar las instituciones
Tercer caso. El de una nueva cadena de televisión y el de un centro educativo de Fuenlabrada –un pueblo de la provincia de Madrid, España–.
Cadena y centro se han lanzado a la dudosa aventura de introducir cincuenta y cinco cámaras robotizadas en las aulas de un grupo de alumnos de 4.º de la ESO. Objetivo: producir un programa, El Instituto, semejante Gran hermano, pero aplicado a la educación: un montaje seriado de trece capítulos que muestra lo que sucede durante la jornada escolar en el centro.
Otra vez encontramos aquí los rasgos esenciales del modelo de Gran hermano, la supervigilancia, el exhibicionismo, la pérdida de intimidad, el riesgo de estar promoviendo el narcisismo entre los estudiantes y profesores…
La introducción de las cámaras en los centros educativos actúa como promotora de la implantación del modelo “Gran hermano” en la educación
¿La justificación en este caso? Confesadamente, la de mejorar la calidad educativa; implícitamente, la de lograr promocionar la cadena y el centro educativo a la vez. La motivación relevante, pues, la de la simple notoriedad: el afán de protagonismo en la competencia comercial.
Lo que opera, pues, en este caso es la que podríamos denominar estrategia del márquetin.
Puede admitirse, por tanto, que en los tres casos descritos, aunque con objetivos y modalidades diversas, la introducción de las cámaras de videovigilancia en los centros educativos actúa como promotora de la implantación del modelo Gran hermano en la educación.
Pero ¿qué significado tiene la introducción del modelo Gran hermano en la educación? ¿Qué consecuencias directas y colaterales puede comportar?
La segunda parte de este artículo se publicará el próximo 18 de enero.

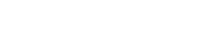










Add Comment