Este artículo es la continuación de ‘El Modelo “Gran Hermano” en las aulas (1)‘
¿Qué significado tiene la introducción del modelo Gran Hermano en la educación? ¿Qué consecuencias directas y colaterales puede comportar?
Consideremos, en primer lugar, solo Gran Hermano como programa de televisión. ¿Cuál ha sido su efecto social?
Un mecanismo de ingeniería social
El modelo Gran Hermano, lejos de ser un experimento de psicología social, ha sido el instrumento y el escaparate, a la vez, de una decisiva reingeniería social post-moderna que tenía y tiene por objeto imponer colectivamente el individualismo. Es lo que se ha denominado el proceso de individualización (Beck, entre otros). Supo mostrar, ante millones de espectadores, cómo unos cuantos jóvenes –encerrados con la televisión– eran capaces de convertirse, a la vista de todos, en seres individualistas, apresados en una vida privada (publicitada) perfectamente simulada y tele-dirigida. Y supo mostrar también cómo, mediante el reclamo de la “gloria” televisiva, estos jóvenes se dejaban seducir y conducir hacia el narcisismo más obsesivo –24 horas sobre 24–.
Gran Hermano se ha empleado a fondo en esta reingeniería. Al introducir el mecanismo de la supervigilancia en la vida de las personas, ha roto el tabú de acceso a la vida íntima de sus protagonistas, y de la gente en general. Les ha hecho, a la vez, dependientes. Sus vidas dependen de los juicios y decisiones de los productores de la televisión y de la audiencia. Y ha hecho un espectáculo de esta apropiación del control de la vida de otros.
Surgieron así jóvenes-modelo, capaces de renunciar a su autonomía personal y a su intimidad en aras del éxito televisivo. Y se consolidó, así, un modelo de personalidad que, promocionado por la televisión, habría de servir de referencia a muchos otros jóvenes. Se empezaba a instalar, así, todo un nuevo sistema de referencias y de pautas para la organización de la vida pública y privada de principios del siglo XXI.
El modelo “Gran Hermano” nos mostró cómo el ser humano del siglo XXI puede acceder a perder su propia personalidad sin siquiera un atisbo de resistencia
Pero, además, el modelo Gran Hermano ha funcionado, por otra parte, como la exaltación no solo del “yo” individual, sino de ese enorme panóptico de vigilancia (Bentham) que la modernidad ha potenciado en forma de discurso (Foucault) y que la post-modernidad ha consagrado en forma de rito (Elihu Katz).
Gran Hermano ha puesto, pues, su grano de arena particular en la promoción de una nueva servidumbre voluntaria (de la Boétie) orquestada como reverencia al nuevo tótem colectivo: la pantalla (Lipovetski). Nos mostró cómo el ser humano del siglo XXI puede acceder, incluso muy complacientemente, a perder su propia personalidad sin siquiera un atisbo de resistencia (Riesman). Y nos indicó cómo los ciudadanos del siglo XXI pueden someterse, de este modo, a la dictadura de las audiencias de televisión y a una vigilancia extrema y constante.
La pérdida de la intimidad en público
Pero, además, ha convertido el individualismo controlado de sus personajes en objeto de contemplación por parte de los telespectadores, y les ha acostumbrado a considerar banal y normal el individualismo.
Christopher Lasch hubiera considerado este proceso como un ejemplo evidente de la exaltación del individualismo que él denominaba narcisista. En el caso de Gran Hermano, un narcisismo vacío y vigilado.
Por supuesto, la potenciación del individualismo cada vez más narcisista es algo que el capitalismo masivo venía desarrollando sistemáticamente desde los años sesenta. Pero la novedad que se produce desde los albores del siglo XXI es que el fenómeno adquiere una escala y una penetración persuasiva desconocidas hasta entonces.
Una amenaza de fondo
Pero si este fenómeno se ha dado en el marco amplio de la sociedad mediática, ¿qué significa que pueda empezar a invadir ahora las aulas? ¿Por qué empieza a invadirlas justamente ahora en la segunda década del siglo XX?
El significado está claro. El capitalismo tras la crisis financiera necesita conquistar para la actividad comercial nuevos ámbitos que hasta ahora habían quedando relativamente al margen de su acción. Y la educación es uno de ellos. El proceso de desregulación y de des-estatalización que vive la educación en buen parte del mundo favorece esta estrategia. Lo mismo que la potencia el hecho de que la adquisición de educación se esté convirtiendo ya en un bien preciado y de alto valor económico.
Estamos avanzando a marchas forzadas en un proceso de absorción y comercialización de la escuela y la educación que debería alertarnos
Significa, en paralelo, que el proceso de promoción del individualismo narcisista necesita llegar, en los umbrales del siglo XXI, cada vez más a los jóvenes, para hacerlos consumidores conspicuos. El fenómeno empezó en los 60-70, cuando el segmento juvenil se convirtió en un objeto de deseo de la industria mediático-cultural del momento. Pero a principios del XX la exigencia es mayor y requiere esfuerzos más intensos. Trata, por tanto, de acceder a los niños y jóvenes, cuanto antes mejor, y en todos los contextos de su vida. La educación escolar es uno de ellos.
Por supuesto, hay más. Hay también un sistema tecnológico –basado cada vez más en la movilidad y en una “nube” compartida– tiene que expandirse a costa de lo que sea.
En este contexto se derriban las antiguas dicotomías que podrían actuar como límites o barreras del movimiento de individualización o subjetivación consumista. Se confunden vida privada y pública, vida personal y colectiva, el territorio de la familia con el de la educación y este con el de los medios. Todo es transversal y no hay diferencias. No es solo que las antiguas convicciones morales o ideológicas que distinguían estas esferas se han debilitado. Es que la tecnología y los movimientos de información, y las plataformas sociales y los medios actúan sistemáticamente para disolverlas.
Todo lo cual viene a significar que estamos avanzando a marchas forzadas en un proceso de absorción y comercialización de la escuela y la educación que debería alertarnos.
¿Qué podemos hacer?
La introducción de las cámaras en las aulas es un movimiento de fondo, que no puede ser considerado ni banal ni esporádico. Ha llegado para quedarse. Tampoco los es la tendencia a imponer el modelo Gran Hermano. Pero implantación no es aún irreversible. Puede, de hecho, ser contestada e impedirse.
No se trata de expulsar la tecnología de las aulas, sino de que su incorporación a las mismas sea el fruto de un proceso racional y democrático
Para ello necesitamos un debate social profundo sobre los riesgos del proceso y movimientos activos que defiendan la autonomía de los estudiantes y los profesores. Necesitamos también una comunidad educativa crítica y activa que pueda analizar sistemáticamente las opciones que se le presentan y adoptar estrategias alternativas.
No se trata de expulsar la tecnología de las aulas, ni mucho menos. Sino de que su incorporación a las mismas sea el fruto de un proceso racional y democrático. Hemos de estar siempre seguros de que el sistema tecnológico educativo debe realizarse a escala humana, debe plegarse a los auténticos valores y objetivos de la educación –y nunca adueñarse de ella–.

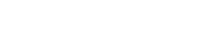










Add Comment